
He aquí un testimonio impresionante de Raúl Follereau.
Se encontraba en una leprosería en una isla del Pacífico. Todo era como una horrible pesadilla: cadáveres ambulantes, rabia, desesperación, llagas y mutilaciones horribles.
Sin embargo, en medio de semejante tragedia, un anciano enfermo conservaba los ojos sonrientes y extrañamente luminosos. Tenía el cuerpo cubierto de llagas, como sus compañeros de infortunio, pero se mostraba apegado a la vida, con ilusión y esperanza y trataba con dulzura a los demás.
Curioso ante aquel milagro de vida en el infierno de la leprosería, Follereau intentó buscarle una explicación:
¿Qué es lo que podía dar tanta fuerza y ganas de vivir a aquel anciano minado por la enfermedad?
Lo espió sin hacerse notar. Descubrió que todos los días, al amanecer, el pobre enfermo se arrastraba hasta la verja que rodeaba la leprosería y se colocaba siempre en el mismo sitio. Se sentaba y se quedaba esperando. No aguardaba la salida del sol, ni el hermoso espectáculo del amanecer sobre el Pacífico.
No. Esperaba hasta que, al otro lado de la verja, aparecía una señora, anciana también, con el rostro cubierto de finísimas arrugas y los ojos llenos de dulzura. La mujer no hablaba. La mujer no decía una palabra. Le dirigía sólo un mensaje silencioso y discreto: una sonrisa.
ero el rostro del hombre se iluminaba y le respondía con otra sonrisa. El diálogo sin palabras –coloquio mudo- duraba sólo unos instantes; luego el viejo se incorporaba y regresaba alegre al pabellón de los enfermos.
Así un día y otro día, todas las mañanas. Una especie de comunión diaria. El leproso, alimentado y fortalecido con aquella sonrisa, podía soportar otra jornada de dolor solitarios y aguantar hasta la nueva cita con el rostro sonriente de aquella mujer.
Ante la pregunta de Follereau, el leproso le contestó:
— Es mi mujer –y tras un instante de silencio prosiguió-. Antes de que yo ingresara aquí, ella me curaba en secreto, con todos los remedios que encontraba. Un curandero le había dado una pomada. Ella todos los días me recubría toda la cara, excepto un pequeño espacio, lo suficiente como para colocar sus labios y darme un beso… Pero todo fue inútil. Luego me cogieron y me trajeron aquí. Ella me siguió. Y no la dejaron entrar. Por eso, cuando cada día vuelvo a verla, ella sola me hace sentirme vivo; sólo para ella me gusta seguir viviendo.
(De la web: Cuéntame un cuento)
Se encontraba en una leprosería en una isla del Pacífico. Todo era como una horrible pesadilla: cadáveres ambulantes, rabia, desesperación, llagas y mutilaciones horribles.
Sin embargo, en medio de semejante tragedia, un anciano enfermo conservaba los ojos sonrientes y extrañamente luminosos. Tenía el cuerpo cubierto de llagas, como sus compañeros de infortunio, pero se mostraba apegado a la vida, con ilusión y esperanza y trataba con dulzura a los demás.
Curioso ante aquel milagro de vida en el infierno de la leprosería, Follereau intentó buscarle una explicación:
¿Qué es lo que podía dar tanta fuerza y ganas de vivir a aquel anciano minado por la enfermedad?
Lo espió sin hacerse notar. Descubrió que todos los días, al amanecer, el pobre enfermo se arrastraba hasta la verja que rodeaba la leprosería y se colocaba siempre en el mismo sitio. Se sentaba y se quedaba esperando. No aguardaba la salida del sol, ni el hermoso espectáculo del amanecer sobre el Pacífico.
No. Esperaba hasta que, al otro lado de la verja, aparecía una señora, anciana también, con el rostro cubierto de finísimas arrugas y los ojos llenos de dulzura. La mujer no hablaba. La mujer no decía una palabra. Le dirigía sólo un mensaje silencioso y discreto: una sonrisa.
ero el rostro del hombre se iluminaba y le respondía con otra sonrisa. El diálogo sin palabras –coloquio mudo- duraba sólo unos instantes; luego el viejo se incorporaba y regresaba alegre al pabellón de los enfermos.
Así un día y otro día, todas las mañanas. Una especie de comunión diaria. El leproso, alimentado y fortalecido con aquella sonrisa, podía soportar otra jornada de dolor solitarios y aguantar hasta la nueva cita con el rostro sonriente de aquella mujer.
Ante la pregunta de Follereau, el leproso le contestó:
— Es mi mujer –y tras un instante de silencio prosiguió-. Antes de que yo ingresara aquí, ella me curaba en secreto, con todos los remedios que encontraba. Un curandero le había dado una pomada. Ella todos los días me recubría toda la cara, excepto un pequeño espacio, lo suficiente como para colocar sus labios y darme un beso… Pero todo fue inútil. Luego me cogieron y me trajeron aquí. Ella me siguió. Y no la dejaron entrar. Por eso, cuando cada día vuelvo a verla, ella sola me hace sentirme vivo; sólo para ella me gusta seguir viviendo.
(De la web: Cuéntame un cuento)


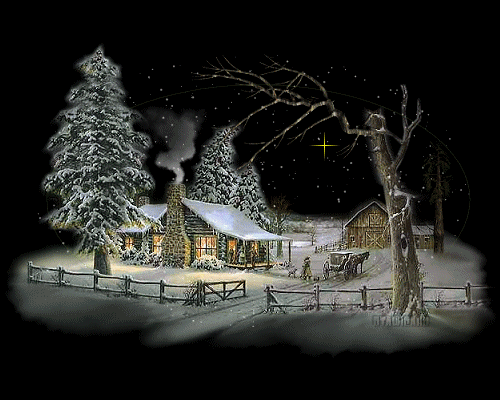
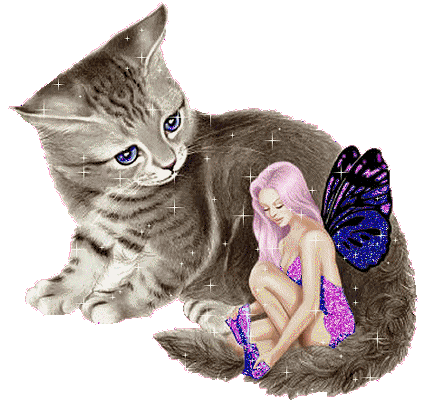




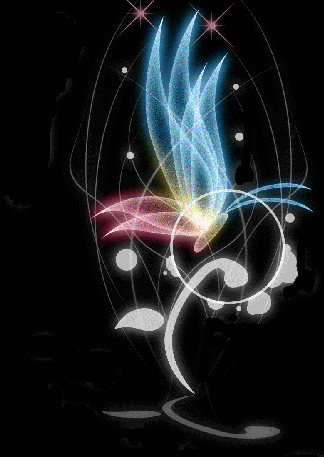
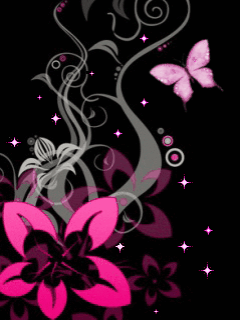







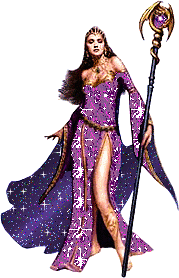





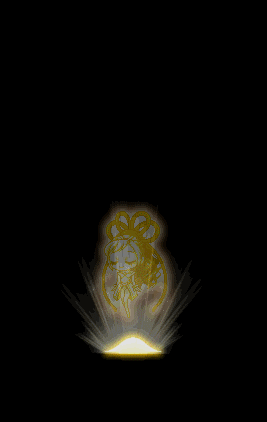
No hay comentarios:
Publicar un comentario