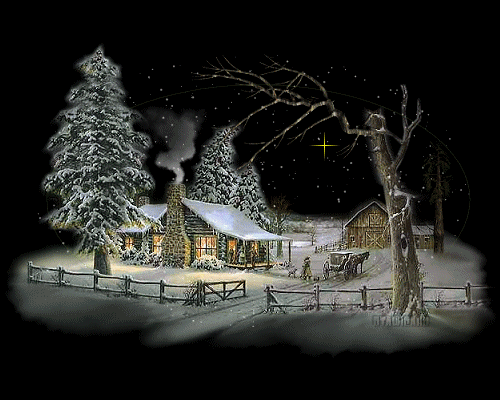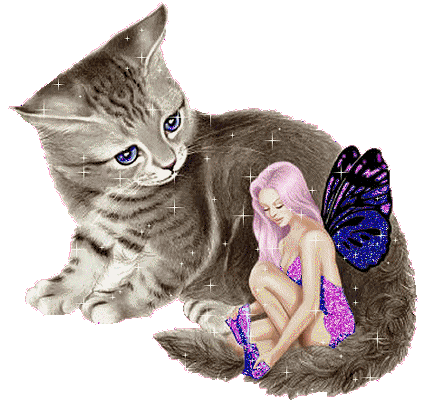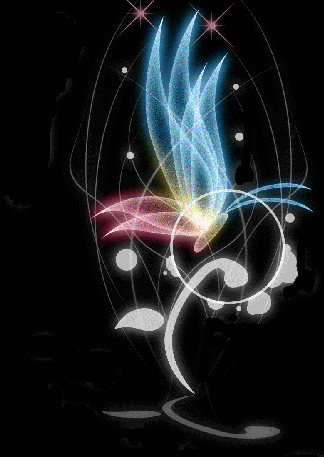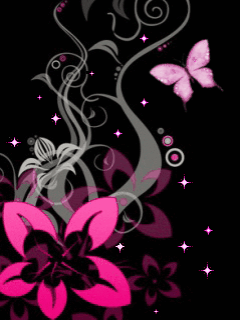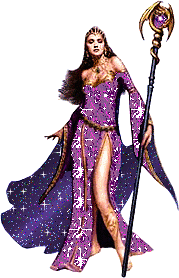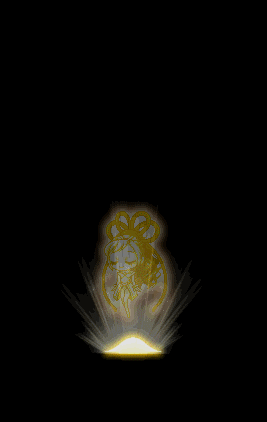Juan había servido siete años a su amo, y le dijo:
- Mi amo, he terminado mi tiempo, y quisiera volverme a casa, con mi madre. Pagadme mi soldada.
Respondióle el amo:
- Me has servido fiel y honradamente; el premio estará a la altura del servicio - y le dio un pedazo de oro tan grande como la cabeza de Juan. Sacó éste su pañuelo del bolsillo, envolvió en él el oro y, cargándoselo al hombro, emprendió el camino de su casa. Mientras andaba, vio a un hombre montado a caballo, que avanzaba alegremente a un trote ligero.
- ¡Ay! - exclamó Juan en alta voz -, ¡qué cosa más hermosa es ir a caballo! Va uno como sentado en una silla, no tropieza contra las piedras ni se estropea las botas, y adelanta sin darse cuenta.
Oyólo el jinete y, deteniendo el caballo, le dijo:
- Oye, Juan, ¿por qué vas a pie?
- ¡Qué remedio me queda! - respondió el mozo -. He de llevar este terrón a casa; cierto que es de oro, pero no me deja ir con la cabeza derecha, y me pesa en el hombro.
- ¿Sabes qué? - díjole el caballero -. Vamos a cambiar; yo te doy el caballo, y tú me das tu terrón.
- ¡De mil amores! - exclamó Juan -. Pero tendréis que llevarlo a cuestas, os lo advierto.
Apeóse el jinete, cogió el oro y, ayudando a Juan a montar, púsole las riendas en la mano y le dijo:
- Si quieres que corra, no tienes sino chasquear la lengua y gritar «¡hop, hop!».
Juan no cabía en sí de contento al verse encaramado en su caballo, trotando tan libre y holgadamente. Al cabo de un ratito ocurriósele que podía acelerar la marcha, y se puso a chasquear la lengua y gritar «¡hop, hop!». El caballo empezó a trotar, y antes de que Juan pudiera darse cuenta, había sido despedido de la montura y se encontraba tendido en la zanja que separaba los campos de la carretera. El caballo se habría escapado, de no haberlo detenido un campesino que acertaba a pasar por allí conduciendo una vaca. Juan se incorporó como pudo, se sacudió y, muy mohíno, dijo al labrador:
- Esto del montar tiene bromas muy pesadas, sobre todo con un jamelgo como éste, que te echa por la borda con peligro de romperte la crisma. Por nada del mundo volveré a montarlo. Vuestra vaca sí que es buen animal; uno puede caminar tranquilamente detrás de ella, y, además, te da leche, mantequilla y queso cada día. ¡Qué no daría yo por tener una vaca así!
- Pues bien - respondió el campesino -, si tanto te gusta, estoy dispuesto a cambiártela por el caballo.
Juan aceptó encantado el trato, y el labriego, subiendo a su montura, se alejó a toda prisa.
Entretanto, Juan, guiando su vaca, ponderaba el buen negocio que acababa de realizar: «Si tengo un pedazo de pan, y mucho será que llegue a faltarme, podré siempre acompañarlo de mantequilla y queso; y cuando tenga sed, ordeñaré la vaca y beberé leche. ¿Qué más puedes apetecer, corazón mío?». Hizo alto en la primera hospedería que encontró, y se comió alegremente las provisiones que le quedaban, rociándolas con medio vaso de cerveza, que pagó con los pocos cuartos que llevaba en el bolsillo. Luego prosiguió su ruta, conduciendo la vaca, hacia el pueblo de su madre. Se acercaba el mediodía; el calor hacíase sofocante, y Juan se encontró en un erial que no se podía pasar en menos de una hora. Tan intenso era el bochorno, que de sed se le pegaba la lengua al paladar. «Esto tiene remedio - pensó Juan -; ordeñaré la vaca, y la leche me refrescará».
Atóla al tronco seco de un árbol, y, como no tenía ningún cubo, puso su gorra de cuero para recoger la leche; pero por más que se esforzó no pudo hacer salir ni una gota. Y como lo hacía con tanta torpeza, el animal, impacientándose al fin, pególe en la cabeza una patada tal que lo tiró rodando por el suelo y lo dejó un rato sin sentido. Por fortuna acertó a pasar por allí un carnicero, que transportaba un cerdo joven en un carretón.
- ¡Vaya bromitas! - exclamó, ayudando a Juan a levantarse.
Explicóle éste su percance, y el otro, alargándole su bota, le dijo:
- Bebe un trago para reponerte. Esta vaca seguramente no dará leche, pues es vieja; a lo sumo, servirá para tirar de una carreta o para ir al matadero.
- ¡Ésa sí que es buena! - exclamó Juan, tirándose de los pelos -. ¿Quién iba a pensarlo? Para uno que estuviera en su casa, no vendría mal matar un animal así, con la cantidad de carne que tiene. Pero a mí no me dice gran cosa la carne de vaca; la encuentro insípida. Un buen cerdo como el vuestro es otra cosa. ¡Esto sí que sabe bien, y, además, las salchichas!
- Oye, Juan - dijo el carnicero -; estoy dispuesto, para hacerte un favor, a cambiarte el cerdo por la vaca.
- Dios os premie vuestra bondad - respondió Juan, y, entregándole la vaca, el otro descargó del carretón el cochino, y le puso en la mano la cuerda que lo ataba.
Siguió Juan andando, contentísimo por lo bien que se iban colmando sus deseos; apenas le salía torcida una cosa, en un santiamén le quedaba enderezada. Más adelante se le juntó un muchacho que llevaba bajo el brazo una hermosa oca blanca.
Después de darse los buenos días, Juan se puso a contar al otro la suerte que había tenido y lo afortunado que había estado en sus cambios sucesivos. El chico le dio cuenta, a su vez, de que llevaba la oca para una comida de bautizo.
- Sopésala - prosiguió, sosteniéndola por las alas -; mira lo hermosa que está; la estuvimos cebando durante ocho semanas. Al que coma de este asado le chorreará la grasa por ambos lados de la boca.
- Sí - dijo Juan, sopesando el animal con una mano -, tiene su peso; pero tampoco mi cerdo es grano de anís.
Entretanto, el muchacho, que no cesaba de mirar a todas partes, con aire preocupado, dijo:
- Óyeme, mucho me temo que con tu cerdo las cosas no estén como Dios manda. En el último pueblo por el que he pasado acababan de robar un cerdo del establo del alcalde; y no me extrañaría que fuese el que tú llevas. Han despachado gente en su busca, y mal negocio harías si te atrapasen con él; por contento podrías darte si te saliese una temporada a la sombra.
El buenazo de Juan sintió miedo:
- ¡Dios mío! - exclamó, y, dirigiéndose al muchacho, le dijo -: Sácame de este apuro; tú sabes más que yo de todo esto. Quédate con el cerdo, y dame, en cambio, la oca.
- Mucho es el riesgo que corro - respondió el mozo, pero no puedo permitir que te ocurra una desgracia por mi culpa.
Y, asiendo de la cuerda, alejóse rápidamente con el cerdo, por un estrecho camino, mientras Juan, libre ya de angustia, seguía hacia su pueblo con la oca debajo del brazo. «Si bien lo pienso - iba diciéndose -, salgo ganando en el cambio. En primer lugar, el rico asado; luego, con la cantidad de grasa que saldrá, tendremos manteca para tres meses; y, finalmente, con esta hermosa pluma blanca me haré rellenar una almohada, en la que dormiré como un príncipe. ¡No se pondrá poco contenta mi madre!».
Al pasar por el último pueblo topóse con un afilador que iba con su torno y, haciendo rechinar la rueda, cantaba:
«Afilo tijeras con gran ligereza;
donde sopla el viento, allá voy sin pereza».
Quedóse Juan parado contemplándolo; al cabo, se le acercó y le dijo:
- Os deben de ir muy bien las cosas, pues estáis muy contento mientras le dais a la rueda.
- Sí - respondióle el afilador -, este oficio tiene un fondo de oro. Un buen afilador, siempre que se mete la mano en el bolsillo la saca con dinero. Pero, ¿dónde has comprado esa hermosa oca?
- No la compré, sino que la cambié por un cerdo.
- ¿Y el cerdo?
- Di una vaca por él.
- ¿Y la vaca?
- Me la dieron a cambio de un caballo.
- ¿Y el caballo?
- ¡Oh!, el caballo lo compré por un trozo de oro tan grande como mi cabeza.
- ¿Y el oro?
- Pues era mi salario de siete años.
- Pues ya te digo yo que has sabido salir ganando con cada cambio - dijo el afilador -. Ya sólo te falta hallar la manera de que cada día, al levantarte, oigas sonar el dinero en el bolsillo, y tu fortuna será completa.
- ¿Y cómo se logra eso? - preguntó Juan.
- Pues haciéndote afilador, como yo; para lo cual, en realidad, no se necesita más que tener un mollejón; lo otro viene por sí mismo. Yo tengo uno que, a la verdad, está algo averiado, pero, vaya, me avendría a cedértelo a cambio de la oca. ¿Qué dices a esto?
- ¿Y me lo preguntáis? - respondió Juan -. Haríais de mí el hombre más feliz de la tierra. Teniendo dinero cada vez que meta la mano en el bolsillo, ¿de qué habré de preocuparme ya? - y, tendiéndole la oca, se quedó con el mollejón. El afilador, cogiendo del suelo un guijarro muy pesado, le dijo:
- Además, te doy esta buena piedra; podrás golpear sobre ella para enderezar los clavos viejos y torcidos. Llévatela y guárdala cuidadosamente.
Cargó Juan con la piedra, y reemprendió su camino con el corazón rebosante de alegría: «¡bien se ve que he nacido con buena estrella! - exclamó -, pues veo colmados todos mis deseos, como si tuviese el don de la adivinación». Entretanto, empezó a sentirse fatigado, pues venía andando desde la madrugada; además, lo acuciaba el hambre, ya que en su momento de optimismo, cuando el negocio de la vaca, había liquidado todas sus provisiones. Finalmente, ya no pudo avanzar sino con enorme esfuerzo, deteniéndose a cada momento; sin contar que las piedras le pesaban lo suyo. No podía alejar de sí el pensamiento de lo agradable que habría sido para él no tener que llevarlas.
Avanzando como un caracol, arrastróse hasta una fuente, con la idea de descansar junto a ella y beber un buen trago de agua fresca. Para no estropear las piedras al sentarse, las puso cuidadosamente sobre el borde; luego, al agacharse para beber, hizo un falso movimiento y, ¡plum!, las dos piedras se cayeron al fondo. Juan, al ver que se hundían en el agua, pegó un brinco de alegría y, arrodillándose, dio gracias a Dios, con lágrimas en los ojos, por haberle concedido aquella última gracia, y haberlo librado de un modo tan sencillo, sin remordimiento para él, de las dos pesadísimas piedras que tanto le estorbaban.
- ¡En el mundo entero no hay un hombre más afortunado que yo! - exclamó entusiasmado. Y con el corazón ligero, y libre de toda carga, reemprendió la ruta, no parando ya hasta llegar a casa de su madre.
(Hermanos Grimm)
 En compañía de uno de sus acólitos, el diablo vino a dar un largo paseo
En compañía de uno de sus acólitos, el diablo vino a dar un largo paseo