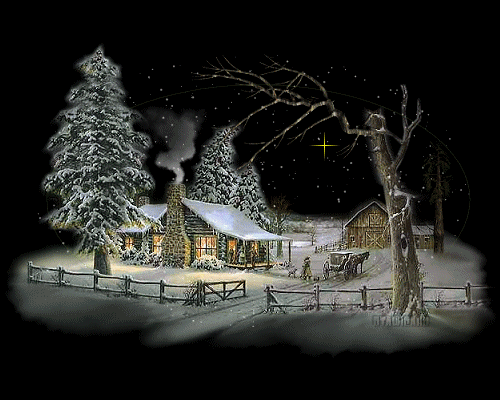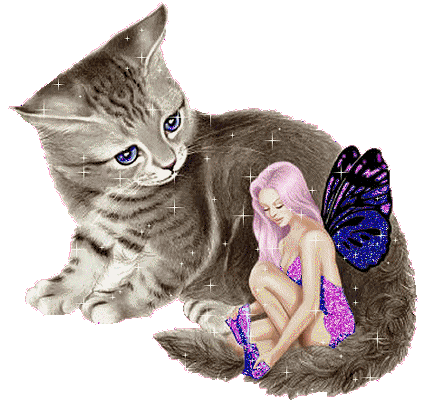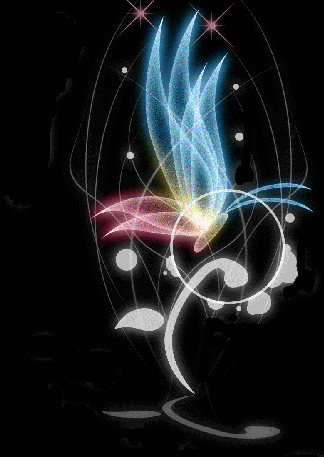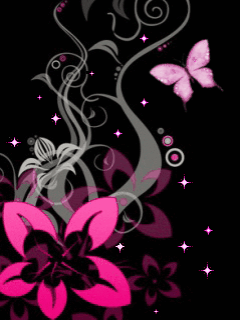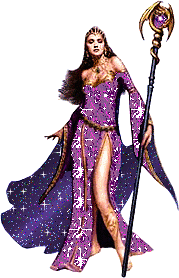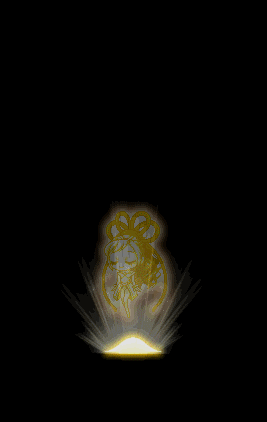Hace tiempo, un pobre hombre llamado Simbad el Cargador vivía en la ciudad de Bagdad. Se mantenía con el duro trabajo de acarrear pesadas cargas al hombro. Un día de gran calor, sintió que iba a desfallecer bajo el enorme peso que conducía. Para descansar de la carga que llevaba sobre sus espaldas, se sentó en la calle, junto a una casa muy grande y lujosa. Las ventanas del imponente edificio estaban abiertas de par en par. Por eso Simbad el Cargador pudo sentir la fragancia de los más exquisitos alimentos, a la vez que llegaron a sus oídos las más bellas melodías que jamás había escuchado. No conocía esa parte de la ciudad; nunca había estado allí. Por eso sintió una gran curiosidad de saber a quién pertenecía ese lujoso palacio.
Vio entonces a un sirviente que se encontraba frente a la puerta.
Se acercó y le preguntó quién era el dueño de esa casa. Aquél le contestó:
—Simbad el Marino, el viajero famoso.
El pobre hombre a menudo había oído hablar de Simbad el Marino, de sus maravillosas riquezas y de sus extrañas aventuras. Pero no sabía que Simbad era tan feliz como él era infeliz.
¡Qué diferencia entre este hombre y yo! —exclamó.
Mientras pensaba en su miseria, vino un sirviente a decirle que Simbad deseaba hablarle. Trató de Inventar una excusa; pero el sirviente, que ya había encomendado a otro que se ocupara de la carga de Simbad el Cargador , lo introdujo en el salón.
A la cabecera de una mesa rodeada de gente, se encontraba Simbad. Era un hombre ya anciano, pero de rostro tan sonriente y de trato tan afable, que todo el mundo lo quería. Obligó al mandadero a comer algo de la fina comida que cubría totalmente la mesa,
y después le preguntó cuál era su nombre y qué hacía.
—Mí nombre, señor —dijo el pobre hombre—, es Simbad el Cargador, y solamente soy un mandadero.
—Bien,
Simbad el Cargador —dijo el antiguo viajero—, oí tus quejas y envié por ti para decirte que yo adquirí mis riquezas después de haber sufrido muchas incomodidades y de haber pasado muchos peligros difíciles de imaginar. Te diré que mis penalidades han sido tan grandes, que el temor de sufrirlas bastaría para desanimar al más ambicioso cazador de riquezas. Te las contaré.
La promesa de esta historia fue muy bien recibida por la concurrencia. Y,
tras ordenar a un sirviente que llevara la carga de Simbad el Cargador a su destino, Simbad empezó su relato.
EL PRIMER VIAJE
Mi padre murió cuando yo era joven y me dejó una gran fortuna. No tenía a nadie que me vigilara, así es que empecé a gastar mi dinero sin ninguna medida. No sólo malgasté mi tiempo,
sino que también dañé mi salud y casi perdí todo cuanto tenía. Cuando caí enfermo, los amigos de mis aventuras me abandonaron y tuve bastante tranquilidad para pensar en los malos hábitos de mi juventud. Una vez mejor, junté lo poco que me quedaba, compré algunas mercaderías y con ellas me embarqué en el puerto de Basora.
Durante el viaje tocamos tierra en varias islas, donde, con otros mercaderes que iban conmigo en el barco, vendimos o cambiamos nuestras cosas.
Un día nos detuvimos junto a una isla pequeña. Como parecía un lugar agradable para desembarcar, decidimos comer en ella. Pero mientras reíamos y preparábamos nuestros alimentos, la isla empezó a moverse. Al mismo tiempo,
la gente de a bordo se puso a gritar. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos sobre el lomo de una gigantesca ballena.
Algunos saltaron al bote y otros nadaron hacia el barco. Antes de que yo me alejara,
el animal se sumergió en el océano. Sólo tuve oportunidad de cogerme de un trozo de madera que habíamos traído desde el velero para que nos sirviera de mesa. Sobre esta ancha viga fui arrastrado por la corriente, mientras los demás habían subido a bordo. Y,
debido al estallido de una tormenta, el barco se alejó sin mí. Floté a la deriva esa noche y la siguiente. Al amanecer,
una ola me lanzó a una diminuta isla.
Ahí tuve agua fresca y fruta; encontré una cueva, me acosté y dormí varias horas.
Después miré hacia los alrededores buscando señales de gente, pero no vi a nadie. Sin embargo, había numerosos caballos pastando juntos; pero no había rastros de otros animales. Al llegar el crepúsculo,
comí algo de fruta y subí a un árbol para dormir seguro.
A eso de la medianoche, un curioso sonido de trompetas y tambores atronó en la isla hasta el amanecer. Después pareció tan solitaria como antes. A la mañana siguiente,
descubrí que la isla era muy pequeña y que no había más tierras a la vista. Entonces, me consideré perdido. Mis temores no fueron menos cuando me dirigí hacia la playa y vi que en ella abundaban serpientes de gran tamaño y otras alimañas. Sin embargo,
pronto pude comprobar que eran tímidas y que cualquier ruido, incluso el más insignificante, las hacía sumergirse en el agua.
Cuando llegó la noche, volví a subir al árbol. Y, como en la anterior,
se escuchó el sonido de tambores y trompetas. Pero la isla continuaba siendo solitaria. Sólo al tercer día tuve la alegría de ver a un grupo de hombres montados a caballo. Estos, al descabalgar,
quedaron muy sorprendidos de encontrarme allí. Les conté cómo había llegado, y ellos me informaron que eran caballerizos del Sultán Mihraj. También me dijeron que la isla pertenecía al genio Delial,
quien la visitaba todas las noches trayendo sus instrumentos musicales. Y, por último, me contaron que el genio había dado permiso al Sultán para que amaestrara sus caballos en la isla. Ellos trabajaban en eso y cada seis meses elegían algunos caballos; con ese propósito se encontraban ahora en la isla.
Los caballerizos me condujeron ante el Sultán Mihraj y éste me dio hospedaje en su palacio. Como yo le contaba historias acerca de las costumbres y maneras de la gente de otras tierras, pareció muy complacido por mi presencia.
Un día vi a varios hombres cargando un barco en el puerto y noté que algunos de los bultos eran de los que yo había embarcado en Basora. Me dirigí al capitán del barco y le dije:
—Capitán, yo soy Simbad.
Siguió caminando.
—Ciertamente —dijo—, los pasajeros y yo vimos a Simbad tragado por las olas a muchas millas de aquí.
Sin embargo, varios otros se acercaron y me reconocieron. Entonces,
con palabras de felicitación por mi regreso, el capitán me devolvió los bultos.
Hice un obsequio de cierta importancia al Sultán Mihraj, quien me dio un rico donativo en compensación.
Compré algunas mercaderías más y fui a Basora. Al llegar al puerto vendí mi embarque y me encontré con una fortuna de miles de dinares. Por eso resolví vivir en la comodidad y esplendidez.
EL SEGUNDO VIAJE
Pronto me cansé de esa pacífica existencia en Basora. Entonces,
compré más mercaderías y me hice de nuevo a la mar con varios comerciantes. Después de haber tocado muchos puertos, desembarcamos un día en una isla solitaria, donde yo,
que había comido y bebido bastante, me acosté y me quedé dormido.
Al despertar, me encontré con que mis amigos se habían marchado y el barco se había hecho a la vela. Al comienzo me sentí completamente abrumado y muy asustado; pero pronto empecé a conformarme y a perder el miedo.
Trepé a la copa de un árbol y, a la distancia, vi algo muy voluminoso y blanco. Bajé a tierra y corrí hacia ese objeto de extraña apariencia. Cuando estuve cerca de él,
descubrí que era una gran bola de cerca de un metro y cuarto de circunferencia, suave como el marfil, pero sin ningún tipo de abertura. Era casi la hora de la puesta del sol,
cuando repentinamente el cielo empezó a oscurecerse. Miré hacia arriba y vi un pájaro de gran tamaño, que avanzaba como una enorme nube hacia mí. Recordé que había oído hablar de un ave llamada Roc, tan inmensa que podría llevarse elefantes pequeños.
Entonces me di cuenta de que ese enorme objeto que estaba mirando era un huevo de este pájaro.
A medida que él descendía, me estreché contra el huevo de manera que una de las extremidades de este animal alado quedó delante de mí. Su enorme pata era tan gruesa como el tronco de un árbol y me até firmemente a ella con la tela de mi turbante. Al amanecer,
el pájaro se echó a volar y me sacó de la isla desierta. Tomó tanta altura que yo no podía ver la tierra y luego descendió tan velozmente que me desmayé. Cuando volví en mí, me encontré sobre suelo firme y con rapidez me desaté del paño que me sujetaba. Tan pronto como estuve libre, el ave,
que había cogido una enorme serpiente, emprendió de nuevo el vuelo. Me encontré en un valle profundo, cuyos costados eran demasiado escarpados para escalarlos. A medida que andaba angustiado de acá para allá, advertí que el valle estaba sembrado de diamantes de gran tamaño y belleza. Pero pronto contemplé algo más que me causó temor: serpientes de tamaño gigantesco acechaban desde unos agujeros que había en todas partes.
Al llegar la noche,
me guarecí en una cueva cuya entrada cerré con las mayores piedras que pude recoger. Pero el silbido de las serpientes me mantuvo despierto toda la noche. Cuando retornó el día, las serpientes se metieron en sus agujeros y yo, con gran temor, salí de mi cueva.
Caminé y caminé alejándome de las serpientes hasta sentirme seguro, y me eché a dormir. Fui despertado por algo que cayó cerca de mi. Era un inmenso trozo de carne fresca y, poco después, vi muchos otros pedazos.
Tuve la certidumbre de que me encontraba en el Valle de los Diamantes, al cual los mercaderes arrojaban trozos de carne. Según ellos pensaban, las águilas acudirían a llevarse la carne en sus garras, de seguro con diamantes adheridos a ella.
Me apresuré a recoger la mayor cantidad de diamantes que pude encontrar, los que introduje en una bolsa pequeña que amarré a mi cinturón. Luego busqué el mayor pedazo de carne que había caído sobre el valle. Lo amarré a mi cintura con la tela de mi turbante y me tendí boca abajo, en espera de las águilas.
Muy pronto,
una de las más vigorosas hizo presa de la carne a mis espaldas y voló conmigo a su nido en la cumbre de la montaña. Los comerciantes empezaron a gritar para asustar a las águilas y cuando consiguieron que las aves abandonaran su presa, uno de ellos vino al nido donde yo estaba. Al comienzo el hombre se asustó de yerme ahí, pero, recobrándose,
me preguntó por qué estaba en ese lugar. Pronto les conté a él y a los demás mi historia. Quedaron muy sorprendidos de mi habilidad y valentía. Después abrí mi bolsa y les mostré su contenido. Me dijeron que jamás habían contemplado diamantes de tanto brillo y tanto tamaño como los míos.
Los mercaderes y yo juntamos el total de nuestros diamantes. A la mañana siguiente abandonamos el lugar y atravesamos las montañas hasta llegar a un puerto. Tomamos un barco y navegamos hacia la isla de Roha, donde vendí algunos de mis diamantes y compré otras mercaderías.
Regresé a Basora y después vine a Bagdad, mi ciudad natal, en la que viví en la abundancia a causa de las grandes ganancias que obtuve.
EL TERCER VIAJE
Como todavía no me acostumbraba a vivir tranquilamente,
pronto decidí hacer un tercer viaje. Provisto de un cargamento de las más valiosas mercaderías de Egipto, de nuevo tomé un barco en el puerto de Basora. Después de unas pocas semanas de navegación, nos sobrevino una espantosa tempestad. Por último,
debimos echar el anda junto a una isla de la que el capitán trató de alejarse con prontitud. Nos dijo que esta y otras islas cercanas estaban habitadas por enanos salvajes y peludos, quienes de repente nos atacarían en gran número.
Muy pronto una inmensa cantidad de estos temibles salvajes, de cerca de sesenta centímetros de alto, subió a bordo. Su ataque fue inesperado. Derribaron nuestras velas, cortaron nuestros cables,
remolcaron el barco a tierra y a todos nos obligaron a ir a la playa.
Fuimos hacia el centro de la isla y llegamos a un enorme edificio. Era un palacio majestuoso con una puerta de ébano, que empujamos y abrimos. Empezamos a recorrer las grandes salas y habitaciones,
y pronto descubrimos un cuarto donde había huesos humanos y restos de asados. Al instante apareció un negro horrible y alto como una palmera. Tenía un solo ojo, sus dientes eran largos y afilados, y sus uñas parecían las garras de un pájaro. A mí me tomó como si fuera un gatito,
pero al encontrarse con que yo sólo era piel y huesos, me puso de nuevo en tierra. El capitán, por ser el más gordo del grupo,
fue el primero en ser devorado. Cuando el monstruo terminó su comida, se tendió sobre un gran banco de piedra existente en la habitación, y se quedó dormido, roncando más sonoramente que un trueno. Así durmió hasta el amanecer, en que se marchó.
Entonces dije a mis amigos:
—No perdamos tiempo en quejas inútiles.
Apresurémonos a buscar madera para hacer botes.
Encontramos algunas vigas en la playa y trabajamos firme para hacer los botes antes de que el gigante regresara. Por falta de herramientas, nos sorprendió el crepúsculo sin que nosotros hubiéramos terminado de fabricarlos.
Mientras nos preparábamos para alejarnos de la playa, apareció el horrible gigante y nos condujo a su palacio como si fuésemos un rebaño de ovejas. Lo vimos comerse a otro de nuestros compañeros y luego tenderse a dormir. Nuestra situación desesperada nos infundió coraje.
Nueve de nosotros nos levantamos sin hacer ruido y pusimos las puntas de los asadores al fuego hasta que enrojecieron. Después las introdujimos al mismo tiempo en el ojo del monstruo. Profirió un alarido espantoso y trató, en vano, de coger a alguno de nosotros. En seguida,
abrió la puerta de ébano y abandonó el palacio.
No permanecimos mucho rato en nuestro encierro, sino que nos apresuramos a ir a la playa. Alistados los botes, sólo esperamos la luz del día para aparejarles las velas.
Pero al romper el alba vimos a nuestro cruel enemigo que venía acompañado de dos gigantes de su mismo tamaño y seguido por muchos otros de la misma clase. Saltamos sobre nuestros botes y nos alejamos de la playa a fuerza de remos y ayudados por la marea. Los gigantes, viéndonos a punto de escapar,
desprendieron grandes trozos de roca y, metiéndose en el agua hasta la altura de sus cinturas, las arrojaron en contra nuestra con una fuerza increíble. Hundieron todos los botes, con excepción de uno, en el que yo me encontraba. Así,
el total de mis amigos se ahogó, salvo dos. Remamos tan rápidamente como fuimos capaces, y nos pusimos fuera del alcance de los monstruos.
Permanecimos dos días en el mar y, por fin, encontramos una isla agradable en la cual desembarcamos. Después de comer algo de fruta, nos acostamos a dormir. Sin embargo,
pronto fuimos despertados por el silbido de una serpiente, y uno de mis compañeros fue engullido de inmediato por la terrible criatura. Subí a un árbol tan velozmente como pude y alcancé las ramas más altas. Mi otro compañero me siguió, pero el terrible animal reptó por el árbol y lo cogió. Entonces,
la serpiente bajó y se escurrió a lo lejos. Esperé hasta el día siguiente antes de abandonar mi refugio. Al llegar el atardecer, amontoné palos,
zarzas y espinas en unos hatillos que coloqué alrededor del árbol hasta donde empiezan las ramas. Después subí a las más altas. Por la noche la serpiente regresó otra vez, pero no pudo acercarse debidamente. Se arrastró en vano alrededor del vallado de zarza y espinas hasta el amanecer, instante en que se alejó.
Al otro día yo estaba en tal estado de afiebramiento que decidí arrojarme al mar. Pero en el momento en que me disponía a saltar, vi las velas de un barco a cierta distancia. Con el lienzo de mi turbante hice una especie de bandera blanca como señal,
la que agité hasta que fui visto por la gente del barco. Me llevaron a bordo y ahí conté todo lo que me había sucedido.
El capitán fue muy amable y me dijo que tenía unos fardos de mercaderías que habían pertenecido a un comerciante al que, por casualidad,
había dejado abandonado en la isla. Como este hombre ahora estaba muerto, quería vender las mercaderías y dar el dinero a los amigos del comerciante. El capitán agregó que yo podría tener la oportunidad de venderlas y así ganar un poco de dinero.
Descubrí que éste era el capitán con quien había navegado en mi segundo viaje. Pronto lo hice recordar que yo era realmente Simbad, a quien él creía perdido. Se alegró de ello y de inmediato dijo que las mercaderías eran mías. Continué mi viaje, vendí mis existencias,
reuní una gran fortuna y retorné a Bagdad.
EL CUARTO VIAJE
Mi afición a viajar por países extraños pronto despertó nuevamente, pues me sentí aburrido de los placeres del hogar. Entonces puse todo en orden y me fui por tierra a Persia. Allí compré una gran cantidad de mercancías,
cargué un barco y navegué de nuevo. El velero chocó contra una roca y el cargamento se perdió. Varios viajeros y yo fuimos llevados por la corriente hasta una isla habitada por negros salvajes. Estos nos condujeron a sus chozas y nos dieron yerbas para comer.
Mis compañeros las aceptaron de inmediato, porque tenían hambre. Pero el malestar que yo sentía me impidió comer. Muy pronto observé que las yerbas hacían perder la razón a mis amigos. Luego nos ofrecieron arroz mezclado con aceite de cocos y mis amigos lo engulleron en gran cantidad.
Todo esto los hizo sabrosos para el gusto de los negros, que fueron comiéndose uno tras otro a mis infelices amigos.
Pero yo estaba tan enfermo que ellos no pensaron en prepararme para ser comido. Me dejaron al cuidado de un viejo, de quien, por último, me escapé.
Tuve la precaución de tomar un rumbo diferente al que los negros utilizaban, y no me detuve hasta el anochecer; dormí un poco y luego continué mi viaje. Al cabo de siete días avisté la playa, donde encontré a cierto número de personas blancas que recogían pimienta. Me preguntaron, en lengua árabe, quién era y de dónde venía.
Les conté la historia de mi naufragio y de mi escapada de los negros salvajes. Me trataron muy amablemente y me llevaron ante su Rey, que fue muy bueno conmigo.
Durante mi permanencia entre esa gente vi que cuando el Rey y sus nobles iban de caza, cabalgaban sin riendas y sin sillas de montar,
de las cuales nunca habían oído hablar. Con la ayuda de algunos artesanos hice unas bridas y una montura, se las coloqué a uno de los caballos del Rey y le entregué el animal. Se puso tan contento,
que subió inmediatamente y cabalgó casi todo el día por los alrededores. Los ministros de Estado y los nobles me pidieron que también les hiciera sillas y riendas para sus caballos. Me dieron tan costosos regalos por ellas, que pronto llegué a ser muy rico.
Por último,
el Rey quiso que me casara y fuese un miembro de su nación. Por múltiples razones, yo no podía rehusar su petición. Entonces me asignó una de las damas de su Corte, la cual era joven, rica, hermosa y buena.
Vivimos con la mayor de las felicidades en un palacio perteneciente a mi esposa.
También había hecho amistad con un hombre muy digno de este lugar. Un día supe que su mujer había muerto y me apresuré a darle mi pésame por esa sensible pérdida. Nos quedamos a solas y parecía estar en la más profunda angustia. Después de que le hablé por un rato de lo inútil de su tristeza,
me dijo que era ley del país que el marido debía ser enterrado vivo con la esposa muerta. Por lo tanto, dentro de una hora debería morir. Temblé de miedo ante esa mortal costumbre.
En un momento,
la mujer fue vestida con sus joyas y sus trajes más costosos, y colocada en un ataúd abierto. La marcha fúnebre comenzó y el marido caminó siguiendo el cuerpo de la muerta. El cortejo llegó a la cumbre de una alta montaña, donde la gente removió una gran piedra que cubría la boca de un pozo muy profundo.
El féretro fue deslizado hacia abajo y el marido, después de despedirse de sus amigos, fue puesto dentro de otro ataúd abierto; en él había también un cántaro de agua y siete panes. Enseguida,
este segundo ataúd fue deslizado hasta el fondo del pozo. Volvieron a colocar la piedra en la boca de la cueva y todos retornaron a sus hogares.
El horror de esta escena aún estaba fresco en mi mente, cuando mi esposa cayó enferma y murió. El Rey y la Corte entera, a pesar de su cariño por mí,
comenzaron a preparar el mismo tipo de funeral. Oculté mi sentimiento de horror hasta que llegamos a la cumbre de la montaña. Ahí me eché a los pies del Rey y le pedí me hiciera gracia de la vida. Todo lo que dije fue inútil y después de enterrada mi esposa también fui depositado en el pozo hondo,
sin que nadie hiciera caso de mis gritos. Desperté el eco de la cueva con mis alaridos.
Viví algunos días con el pan y el agua que habían sido puestos en mi ataúd. Pero estas provisiones rápidamente se acabaron. Entonces,
caminé hacia un extremo de esta horrorosa cueva y me tendí para morir. Así estaba, deseando solamente que la muerte viniera pronto, cuando de repente oi algo que caminaba y jadeaba mucho. Me levanté de golpe,
la cosa jadeó aun más y luego huyó. La perseguí; a veces parecía detenerse, pero, al acercarme,
de nuevo avanzaba delante de mi. La seguí hasta que, a lo lejos, vi una luz débil como una estrella.
Esto me hizo persistir en mi avance hasta que, por fin, encontré un agujero lo bastante ancho para permitirme escapar.
Me arrastré a través de la abertura y me encontré sobre la playa. Supe entonces que la criatura era un monstruo marino que tenía la costumbre de entrar a la cueva y alimentarse de los cadáveres. La montaña, según noté,
corría muchos kilómetros entre la ciudad y el mar. Sus costados cubiertos me ponían a salvo de cualquier arma en manos de quienes me habían enterrado vivo. Me puse de rodillas y agradecí a Dios por haberme librado de la muerte.
Después de comer algunos mariscos, regresé a la cueva y reuní todas las joyas que pude encontrar en la oscuridad. Las llevé a la playa,
las puse dentro de unas bolsas y las amarré con las cuerdas con que se bajaban los ataúdes. Luego permanecí junto a la playa en espera de algún barco que pudiera pasar. Al cabo de un par de días un velero salió del puerto y pasó cerca de ese lugar. Hice una señal y fui llevado a bordo.
Me vi obligado a decir que había naufragado. Si hubieran conocido mi verdadera historia, yo habría sido enviado de vuelta, pues el capitán era un nativo del país. Tocamos tierra en varias islas, y en el puerto de Kela hallé un barco listo para zarpar hacia Basora.
Di algunas joyas al capitán que me condujo hasta Kela y navegué para arribar finalmente a Bagdad.
EL QUINTO VIAJE
Ya olvidado de los peligros de mis primeros viajes, construí un velero a mis expensas, lo cargué con ricas mercaderías y,
llevando conmigo a otros comerciantes, me hice una vez más a la vela. Después de habernos extraviado a causa de una tormenta, desembarcamos en una isla desierta en busca de agua fresca.
Ahí encontramos un huevo de pájaro Roc, igual en tamaño al que yo había visto antes. Los mercaderes y marinos se reunieron a su alrededor. Aunque les recomendé no tocarlo ni hacer nada con él, lo partieron con sus hachas; extrajeron el polluelo de Roc y lo asaron. Apenas habían terminado,
vimos venir volando hacia nosotros dos grandes pájaros. Nos apresuramos a subir a bordo y nos pusimos a navegar. No habíamos avanzado mucho cuando vimos las dos enormes aves que nos seguían y que pronto estuvieron volando sobre la embarcación. Una dejó caer una gigantesca piedra al mar, muy junto al barco. La otra soltó una piedra similar,
que dio medio a medio de la cubierta. La embarcación se hundió.
Me así a una viga librada del naufragio y, conducido por la corriente y la marea,
llegué a una isla de orilla muy escarpada. Lo qué tierra seca y me refresqué con fruta fina y agua pura. Caminé un poco hacia el interior de la isla y vi a un débil anciano sentado cerca de la ribera. Al preguntarle cómo había llegado hasta ahí, sólo respondió pidiéndome, por medio de señales,
que lo trasladara al otro lado del arroyo para poder comer algo de fruta. Lo tomé sobre mis hombros y atravesé. Pero, en vez de bajarse,
apretó con tanta firmeza sus piernas alrededor de mi garganta que llegué a temer que me estrangulara. Dolorido y asustado, me desmayé de repente. Al volver en mí, el anciano aún estaba en su primera posición.
Me obligó a levantarme rápidamente y a caminar bajo los árboles, mientras él cogía fruta a su gusto. Esto duró un largo tiempo.
Un día, conduciéndolo por los contornos, arranqué una enorme calabaza,
la limpié y exprimí dentro de ella el jugo de algunas uvas. La llené y lo dejé fermentar por varios días, hasta que, a la larga, el jugo se transformó en un vino excelente.
Bebí de él y por unos momentos olvidé mis sufrimientos y empecé a cantar animadamente. El anciano me hizo darle la calabaza y, al gustar el sabor del vino, tomó hasta emborracharse,
cayó de mis hombros y murió al fondo de un precipicio.
Me apresuré a marchar hacia la playa y pronto me encontré con la tripulación de un barco. Me dijeron que había estado en poder del Viejo del Mar y que era el primer individuo que lograba escapar de sus manos. Navegué con ellos, y cuando desembarcamos,
el capitán me presentó a ciertas personas cuyo trabajo era reunir cocos. Todos cogíamos piedras y las lanzábamos contra los monos situados en las copas de los cocoteros. Estos animales nos respondían arrojándonos infinidad de cocos. Una vez obtenida una cantidad que podíamos llevar con nosotros, regresábamos a la ciudad.
Pronto tuve una buena suma de dinero, derivada de la venta de los cocos que había juntado y, por último, navegué hacia mi tierra natal.
EL SEXTO VIAJE
Al cabo de un año, estuve preparado para el sexto viaje.
Este resultó muy largo y lleno de peligros, pues el piloto perdió el rumbo y no supo hacia dónde conducir el barco. Por fin nos dijo que, seguramente, nos haríamos pedazos contra unas rocas cercanas, hacia las cuales íbamos con rapidez. En unos pocos instantes, el velero había naufragado. Salvamos nuestras vidas,
algunos alimentos y nuestras mercaderías.
—Ahora —dijo el capitán—, cada hombre puede cavar su propia tumba.
La playa a la que habíamos sido lanzados estaba al pie de una montaña imposible de escalar. Así las cosas, muy en breve vi a mis compañeros morir uno tras otro.
En la roca había una cueva de temible aspecto en la que penetraba un río. Yo ya había perdido toda esperanza así es que decidí intentar salvarme a través de ese río. Me puse a trabajar e hice una balsa. La cargué con fardos de ricas telas y grandes trozos de cristal de roca,
de los cuales la montaña estaba formada en su mayor parte. Subí a bordo de la balsa y me arrastró la corriente. Luego desapareció todo vestigio de luz, durante muchos días me deslicé en la oscuridad y, por último, me quedé totalmente dormido.
Cuando desperté,
me encontré en un país encantador. Mi balsa estaba atada a la orilla y algunos negros me dijeron que me habían encontrado flotando en el río que regaba sus tierras. Me alimentaron y después me preguntaron cómo había llegado hasta ahí. Me condujeron,
juntamente con mis mercaderías, a presencia de su Rey.
Una vez que estuvimos en la ciudad de Senderib, narré mi historia al Rey y éste dio órdenes de escribirla en letras de oro. Obsequié al soberano algunos de los trozos más bellos de cristal de roca y le rogué que me permitiera retornar a mi país,
lo que consintió de inmediato. Más aún, me entregó una carta y algunos regalos dirigidos a mi propio príncipe, el califa Harún ar-Rashid. Estos eran un rubí convertido en una copa y cubierto de perlas; la piel de una serpiente que parecía de oro puro y podía curar todas las enfermedades; madera de áloe y alcanfor; y, además,
una esclava de admirable belleza. Regresé a mi país, entregué los regalos al califa y éste me dio las gracias y una recompensa.
EL SEPTIMO y ULTIMO VIAJE
Un día, el califa Harún ar-
Rashid envió por mí y me dijo que debía llevar un obsequio al rey de Senderib. A causa de mi edad y de los riesgos antes pasados, traté de rehuir el encargo del califa. Le resumí los graves peligros de mis otros viajes, pero no pude persuadirlo de que me dejara permanecer en mi hogar.
En suma,
arribé a Senderib y solicité ver inmediatamente al Rey. Fui conducido al palacio con mucho respeto y puse en manos del monarca la carta y el obsequio del califa. Este consistía en ciertas obras de arte de gran belleza y extraordinariamente valiosas. El Rey,
muy complacido por este regalo, expresó su agrado y también se refirió extensamente a lo mucho que estimaba mis servicios. Cuando me despedí, me dio algunos ricos regalos. A poco de hacernos a la mar,
el barco fue atacado por unos piratas, quienes se apoderaron del velero y se alejaron, llevándonos a nosotros como esclavos.
Fui vendido a un mercader que,
descubriendo que manejaba con cierta habilidad el arco y la flecha, me hizo subir tras de sí en un elefante y me llevó a una Inmensa foresta del país. Mi amo deseaba que yo me subiera a un árbol muy alto y allí esperara el paso de alguna manada de elefantes. Entonces debía dispararles flechas a cuantos pudiera y, si uno de ellos caía,
debería correr a la ciudad y avisar al comerciante. Después de estas instrucciones, me entregó una bolsa con alimentos y me dejó solo. En la mañana del segundo día, avisté un gran número de elefantes y herí a uno de ellos mientras los demás huían.
Regresé corriendo a la ciudad y di cuenta a mi amo. Quedó muy contento de mí y me alabó durante un buen rato. Regresamos al bosque y cavamos un hoyo en el cual el elefante debía permanecer hasta el momento de matarlo y, principalmente, de extraerle los colmillos.
Desempeñé ese mismo trabajo, con el arco y la flecha, por casi dos meses. En verdad,
cada día que pasaba yo daba muerte a un elefante. Pero, una mañana, todos estos vinieron hacia el árbol sobre el que me encontraba y lo sacudieron horriblemente. Uno de ellos rodeó el tronco con su trompa y lo arrancó de raíz.
Caí junto al árbol y el animal me puso encima de su lomo. Luego, a la cabeza de la manada, me llevó a un sitio donde me depositó nuevamente en tierra y, enseguida, todos se marcharon.
Me di cuenta de que me encontraba en una amplia y enorme colina, enteramente cubierta de huesos y colmillos de elefantes. Era su cementerio. Una vez más regresé a la ciudad a dar la noticia a mi amo,
que pensaba que yo había perecido, porque había visto el árbol derribado, mi arco y mis flechas. Le conté lo que en realidad había sucedido y lo conduje a la colina del cementerio. Cargamos el elefante que nos transportaba con todos los colmillos que nos fue posible,
y tuvimos tantos como un hombre puede recolectar en su vida entera. El comerciante dijo que no sólo él sino que toda la ciudad me debía mucho. Por esto, debería regresar a mi país con bastante riqueza para tener una vida feliz. Mi amo cargó un barco con ébano y los otros comerciantes me hicieron costosísimos regalos.
Llegué a Basora y desembarqué mi marfil, que valía todavía mucho más dinero de lo que yo había pensado. Inicié un viaje por tierra con varios mercaderes hasta Bagdad, donde fui a ver al califa y le informé de cómo había cumplido sus órdenes.
Quedó tan sorprendido de mi historia de los elefantes, que mandó escribirla en letras de oro y ponerla en su palacio.
—Ahora que he terminado de contarte mis viajes —dijo Simbad—, yo te preguntaré, ¿no es justo que, a su término, yo pueda gozar de una vida quieta y pacífica?
Simbad el Cargador besó la mano del antiguo viajero y dijo:
—Yo pienso, señor,
que mereces todas las riquezas y comodidades de que gozas. ¡Ojalá puedan durarte por una larga vida!
Simbad le dio ricos presentes, le recomendó que abandonara su trabajo de mandadero y le ordenó que todos los días viniera a comer con él.




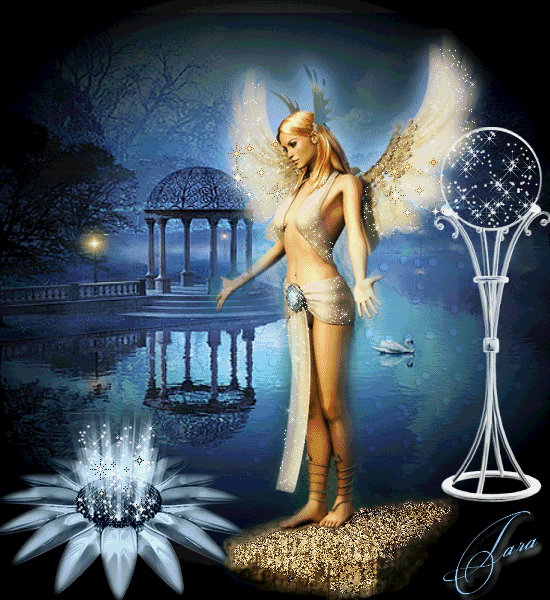

.png)



.png)