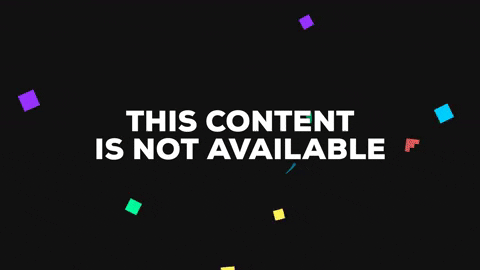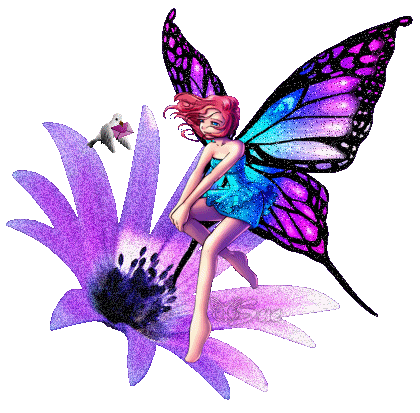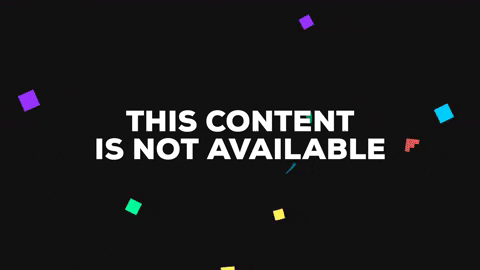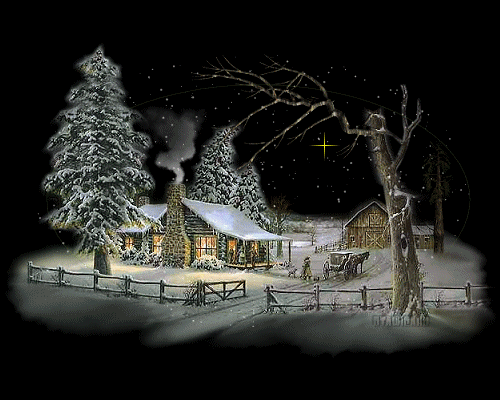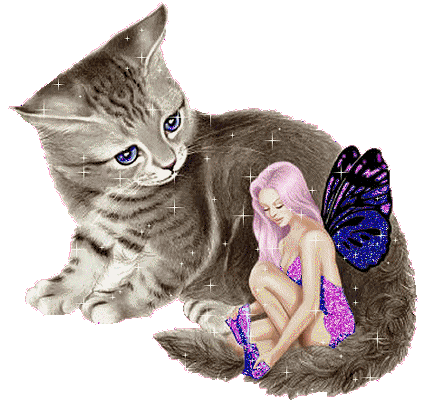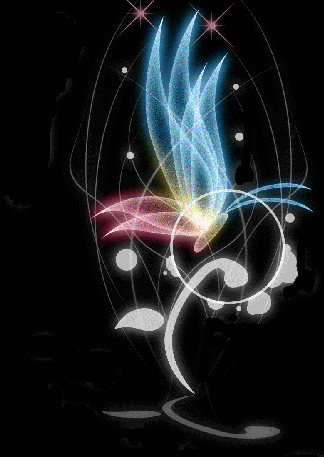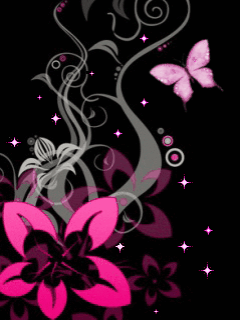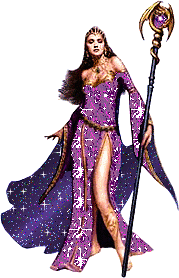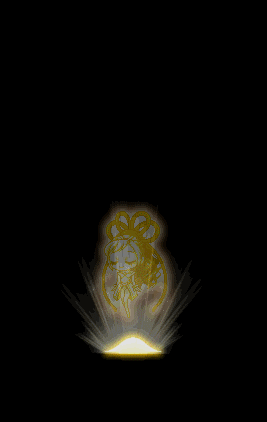Érase una vez un cazador que se fue al bosque para dirigirse a su
paranza. Marchaba con el corazón alegre y lozano, y avanzaba silbando
canciones cuando se le apareció una fea viejecita, que le dijo:
- Buenos días, querido cazador. Tú pareces alegre y satisfecho, y yo, en cambio, sufro hambre y sed. Dame una limosnita.
Compadecióse el cazador de la pobre abuela, metió mano en el bolsillo y
le dio lo que le permitían sus medios. Al disponerse a seguir su camino,
detúvolo la vieja, diciéndole:
- Atiende, cazador, a lo que voy a decirte. En vista de tu buen corazón,
quiero hacerte un regalo. Sigue adelante, y dentro de un rato llegarás a
un árbol, en cuya copa hay nueve pájaros, que sostienen y zarandean un
manto con las garras. Apúntales con la escopeta y dispara. Soltarán el
manto, y, además, caerá muerto uno de ellos. Llévate el manto, que está
encantado. En cuanto te lo cuelgues de los hombros, no tienes más que
pedir que te transporte al lugar que desees, y estarás en él en un abrir
y cerrar de ojos. Al pájaro muerto le sacas el corazón y te lo tragas, y
desde entonces, cada mañana, al levantarte, encontrarás una moneda de
oro debajo de la almohada.
El cazador dio las gracias a la vieja, pensando: "Bonitas cosas me ha
prometido. ¡Con tal que sean verdad!." Pero he aquí que apenas había
avanzado un centenar de pasos, oyó sobre su cabeza un griterío y un piar
de pájaros entre las ramas, tan fuerte, que le hizo levantar la cabeza.
Y entonces vio una bandada de aves que la emprendían a picotazos y con
las garras contra una tela, peleándose como si se disputasen su
posesión.
- ¡Es extraño! - exclamó el cazador -. Exactamente como me dijo la
viejecita -. Se descolgó la escopeta y disparó en medio del grupo,
produciéndose un gran revuelo de plumas. Los animales emprendieron el
vuelo con gran griterío, menos uno, que cayó muerto, y, con él, se
desprendió el manto. El cazador hizo entonces lo que le indicara la
vieja. Abrió el ave, sacóle el corazón y se lo tragó. Y llevóse también
el manto.
A la mañana siguiente, al despertarse, acordándose de la promesa quiso
comprobar su veracidad. Y he aquí que, al levantar la almohada, allí
estaba, reluciente, la moneda de oro. Y, así, cada mañana encontró una
al levantarse. Recogió, pues, un buen montón de dinero, y, al fin, se
preguntó: "¿De qué me servirá todo este oro, si me quedo en casa? Me
marcharé a correr mundo."
Despidióse de sus padres, se colgó del hombro el morral y la escopeta y
se puso en camino. Un día, atravesando un espeso bosque, vio alzarse, en
la llanura que seguía al bosque, un majestuoso palacio. En una de las
ventanas había una vieja y una hermosísima doncella, que miraba abajo.
La vieja era una hechicera y dijo a la muchacha:
- Ahí sale del bosque un individuo que lleva en el cuerpo un maravilloso
tesoro. Tenemos que quitárselo, hijita. Mejor estará en nuestro poder
que en el suyo. Se ha tragado el corazón de un pájaro, gracias al cual
todas las mañanas encuentra una moneda de oro bajo la almohada.
Instruyóla seguidamente acerca de cómo debía proceder y, en tono de amenaza y con mirada de enojo, le dijo:
- ¡Si no me obedeces, te va a pesar!
Al acercarse el cazador y ver a la doncella, dijo para sí: "He caminado
mucho; lo mejor será descansar en este magnífico palacio. Dinero no me
falta." Pero el verdadero motivo de su resolución era que se sentía
atraído por aquella bellísima muchacha.
Llamó a la puerta, y fue recibido amablemente y atendido con toda
cortesía. Al cabo de poco estaba tan perdidamente enamorado de la
muchacha que no podía pensar sino en ella, ni ver sino por sus ojos; y,
así, hacía cuanto ella le exigía. Dijo entonces la vieja:
- Es el momento de apoderarse del corazón del pájaro. Él no se dará cuenta de que ya no lo tiene.
Preparó un brebaje y, una vez estuvo listo, lo vertió en una copa y lo
entregó a la muchacha para que lo hiciese beber al cazador. Díjole la
doncella:
- ¡Anda, querido, brinda por mí!
Levantó él la copa, y, tan pronto como hubo bebido, el corazón del ave saltó fuera de su cuerpo.
La muchacha hubo de llevárselo en secreto y tragárselo a su vez, pues la
vieja así lo quiso. A partir de entonces, él ya no encontró más dinero
bajo la almohada. En cambio, aparecía debajo de la de ella, y la vieja
lo recogía cada mañana. Pero el mozo seguía tan enamorado y ciego, que
sólo pensaba en estar al lado de la muchacha.
Dijo luego la bruja:
- Ahora ya tenemos el corazón del pájaro; pero hemos de quitarle el manto prodigioso.
Contestó la doncella:
- No está bien. Basta con que haya perdido su riqueza.
Pero la vieja dijo, muy enojada:
- Un manto así es algo milagroso que raramente se encuentra en el mundo. Lo quiero para mí, y no hay más que hablar.
Y dio sus instrucciones a la muchacha, amenazándole con que, si no le
obedecía, lo pasaría mal. La doncella no tuvo más remedio que someterse a
los mandatos de la bruja, y, asomándose a la ventana, púsose a
contemplar el vasto panorama con semblante triste.
Preguntóle el cazador:
- ¿Por qué estás tan afligida?
- ¡Ay, tesoro mío! - respondió ella -. Allá enfrente está la montaña de
los granates, llena de las más ricas piedras preciosas, pero,
¡cualquiera las alcanza! Sólo las aves voladoras pueden llegar allí,
pero no los hombres.
- Si no tienes más pena que ésa - dijo el cazador -, pronto te la quitaré del corazón.
Y, cogiéndola bajo su manto, pidió ser trasladado a la montaña de los
granates. En un instante se encontraron en ella. Brillaban las preciosas
piedras por doquier, y era una gloria contemplarlas. Recogieron las más
hermosas y refulgentes. Pero la vieja, con sus artes diabólicas, había
hecho que el cazador sintiera una gran pesadez en los ojos, por lo cual
dijo a la muchacha:
- Sentémonos un poco a descansar. Estoy tan rendido, que apenas si las piernas me sostienen.
Sentáronse, apoyó él la cabeza en el regazo de la doncella y muy pronto
se quedó dormido. Quitóle entonces ella el manto de los hombros, se lo
puso sobre los propios, y, recogiendo todas las piedras preciosas, pidió
ser transportada a su casa.
Al despertarse el cazador, vio que su amada lo había engañado, abandonándolo en aquella salvaje montaña.
- ¡Ay! - exclamó -, ¡cuánta falsía hay en el mundo! - y sumido en
inquietud y tristeza, empezó a considerar su difícil situación. La
montaña pertenecía a unos gigantes, salvajes y monstruosos, que vivían
en ella haciendo de las suyas, y no había transcurrido mucho tiempo
cuando vio que se le acercaban tres hombrotes de aquéllos. Tumbóse en el
suelo, fingiendo dormir profundamente.
Al llegar los gigantes, diole el primero con el pie diciendo:
- ¿Qué bicho es éste que yace aquí?
Dijo el segundo:
- Aplástalo con el pie.
Intervino el tercero, despectivo:
- ¡No vale la pena! Dejadlo que viva. Aquí no puede seguir, y si sube hasta la cumbre, se lo llevarán las nubes.
Y, dicho esto, prosiguieron su camino. Pero el cazador había oído sus
palabras y, no bien se hubieron alejado, levantóse y trepó hasta la
cima. Poco después de estar sentado en ella pasó flotando una nube y,
cogiéndolo en su seno, después de transportarlo por los aires, lo dejó
caer sobre un gran huerto rodeado de murallas, y el mozo se encontró en
el suelo, sin sufrir daño, entre coles y otras hortalizas.
- Si al menos tuviese algo de comer. Estoy hambriento, y esto se pondrá
cada vez peor. Pero aquí no hay ni una triste pera, ni manzana, ni fruta
de ninguna clase. Todo son coles.
Al fin, pensó: "En último extremo, puedo comer lechuga. No es muy
apetitosa, pero siempre me refrescará algo." Buscó una buena lechuga y
empezó a comerse las hojas blancas. Apenas había engullido un par de
bocados experimentó una sensación rarísima, como si cambiara de cuerpo.
Creciéronle cuatro patas, una gran cabezota y dos largas orejas, y vio,
con espanto, que se había transformado en asno. Pero como, a pesar de
ello, el hambre arreciaba, y la jugosa ensalada se avenía con su nueva
naturaleza, siguió comiendo con avidez. Llegó, finalmente, a otra
variedad de lechuga, y no bien la hubo probado se produjo en él una
nueva transformación y recobró su primitiva forma humana.
Tumbóse entonces en el suelo y se durmió, pues estaba cansado. Al
despertarse, a la mañana siguiente, arrancó una cabeza de la lechuga
perniciosa y otra de la buena, pensando: "Me ayudará a llegar junto a
los míos y a castigar la deslealtad." Guardóse las hortalizas, saltó el
muro del huerto y se encaminó hacia el palacio de su amada. A los dos o
tres días de marcha llegó a él. Después de ennegrecerse el rostro de
modo que ni su propia madre lo hubiera reconocido, entró en el edificio y
pidió albergue:
- Estoy cansadísimo - dijo -. Hoy no puedo dar ni un paso más.
Preguntóle la bruja:
- ¿Quién sois y en qué os ocupáis?
- Soy mensajero del Rey - respondió él -, el cual me envió en busca de
la lechuga más sabrosa que crece bajo el sol. Tuve la fortuna de
encontrarla y la llevo conmigo; pero el sol es tan ardoroso que la
planta está a punto de marchitarse, y no sé si podré llegar con ella
hasta palacio.
Al oír la vieja lo de la preciosa ensalada, entráronle ganas de comerla y dijo:
- Buen campesino, dejadme probar esa lechuga maravillosa. - ¿Por qué no?
- respondió él. Traigo dos. Os daré una - y, abriendo su morral, sacó
la mala y se la entregó. La bruja no sospechó nada, y como la boca se le
hiciera agua con el afán de comerse aquel nuevo manjar, fuese
directamente a la cocina a prepararlo. Cuando ya lo tuvo a punto, no
pudiendo esperar la hora de la comida, cogió unas hojas y se las metió
en la boca. Apenas las hubo tragado perdió su figura humana y,
transformada en burra, echó a correr al patio. En éstas entró la criada
en la cocina, y al ver la ensalada aliñada y a punto de servir, cediendo
a su antigua costumbre de probar todos los platos, comióse también unas
hojas mientras la llevaba a la mesa. Inmediatamente actuó la virtud
milagrosa de la verdura. La moza se transformó, a su vez, en borrica y
corrió a reunirse con la vieja, tirando al suelo la fuente que contenía
la lechuga.
Mientras tanto, el supuesto mensajero permanecía junto a la bella
muchacha, la cual, viendo que no llegaba la ensalada y sintiendo unos
deseos irresistibles de probarla, dijo:
- ¡No sé qué pasa con esta lechuga!
Y el cazador, pensando: "Seguramente ha hecho ya su efecto," le dijo:
- Voy a la cocina a informarme.
Al llegar abajo vio las dos borricas que corrían por el patio, y la
ensalada, en el suelo. "Muy bien - se dijo -; esas dos ya tienen lo
suyo." Recogió el resto de la lechuga, la puso en la fuente y fue a
servirla a la muchacha.
- Yo mismo te traigo este delicioso manjar - le dijo -, para que no tengas que esperarte.
Comió ella entonces, y al momento, igual que las otras, perdiendo la figura humana, corrió al patio transformada en burra.
El cazador, después de lavarse el rostro para que las transformadas mujeres pudieran reconocerlo, bajó al patio y les dijo:
- Ahora recibiréis el premio que se merece vuestra perfidia -, y ató a las tres de una soga y se las llevó a un molino.
Llamó a una ventana, y el molinero se asomó para preguntarle qué deseaba.
- Llevo aquí tres bestias muy reacias - dijo él -. No puedo seguir
guardándolas. Si queréis cuidar de ellas y tratarlas como yo os diga, os
pagaré lo que me pidáis.
- ¿Por qué no? - respondióle el molinero -. Pero, ¿cómo debo tratarlas?
Díjole entonces el cazador que a la burra vieja - que era la bruja - le
diese una vez de comer y tres palos cada día; a la mediana, la criada,
tres veces de comer y una de palos, y a la menor, la doncella, tres
veces de comer y ninguna de palos, pues no tuvo valor para hacer que
maltratasen a la muchacha. Luego regresó al palacio, donde encontró
cuanto necesitaba.
A los pocos días presentóse el molinero para comunicarle que la burra
vieja, que no había recibido más que palos y sólo un pienso al día,
había muerto. - Las otras dos - prosiguió el hombre - viven y reciben
tres piensos diarios; mas parecen tan tristes, que no creo duren mucho
tiempo.
Compadecióse el cazador y, sintiendo que se le había pasado el enojo,
dijo al molinero que las devolviese. Cuando llegaron, les dio de comer
lechuga de la buena, y en el acto recuperaron su forma humana. La
hermosa muchacha se hincó de rodillas ante él y le dijo:
- ¡Ay, amadísimo mío, perdóname el mal que te hice, obligada por mi
madre! Fue contra mi voluntad, pues te quiero de todo corazón. Tu manto
prodigioso está colgado en un armario, y, en cuanto al corazón de
pájaro, voy a tomarme enseguida un vomitivo.
Pero él le contestó:
- Guárdalo, pues lo mismo da que lo posea uno que otro, ya que pienso tomarte por esposa.
Y celebróse la boda, y vivieron felices hasta la hora de su muerte.