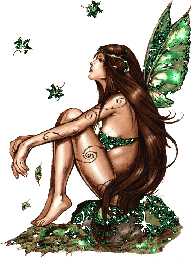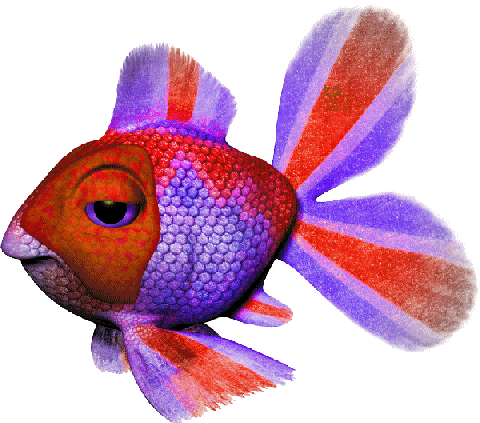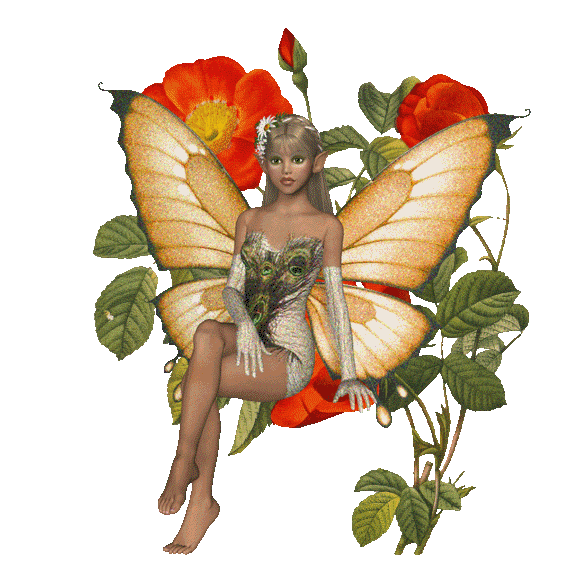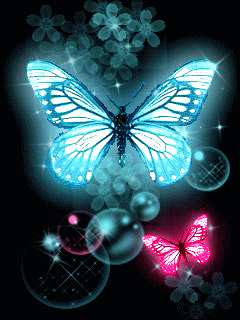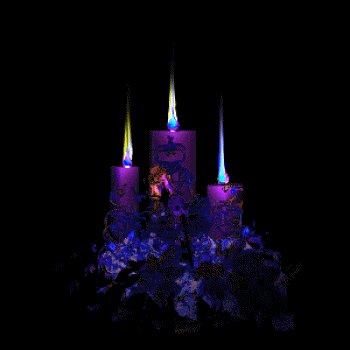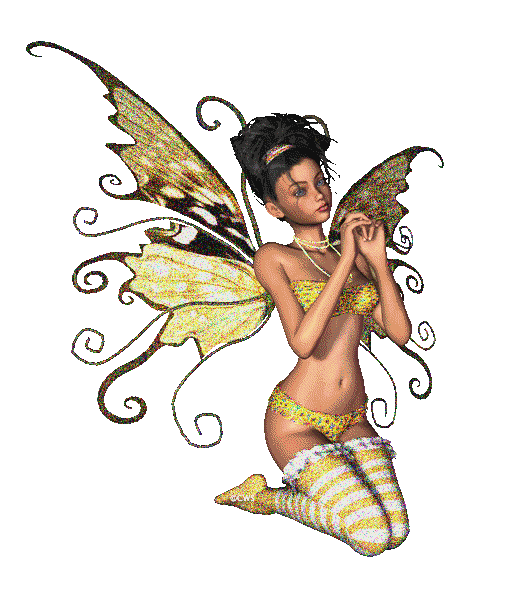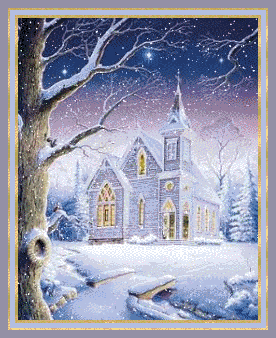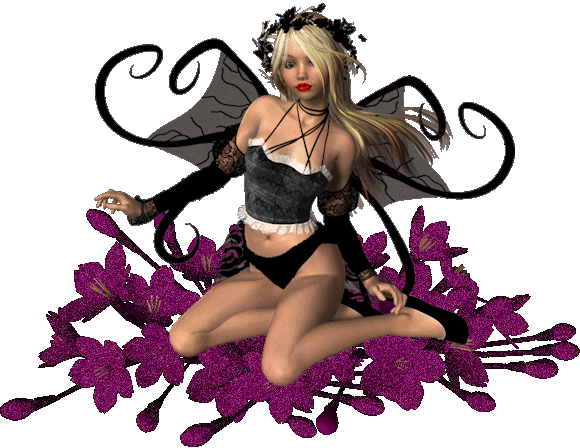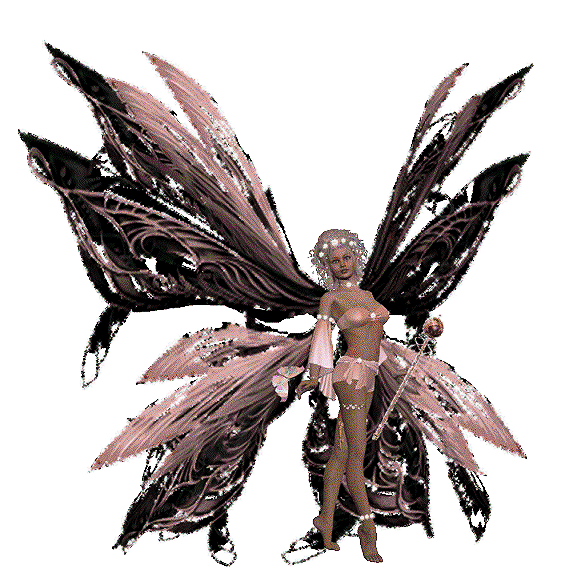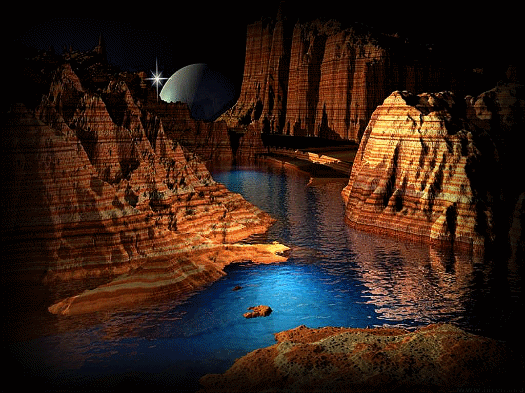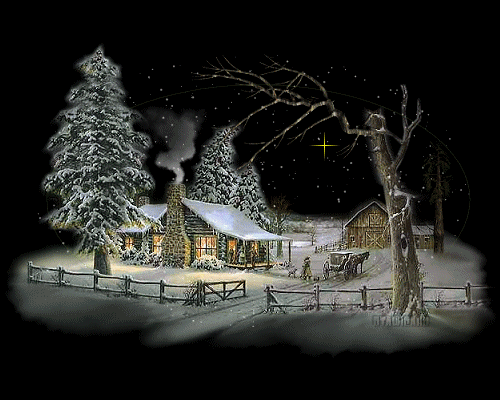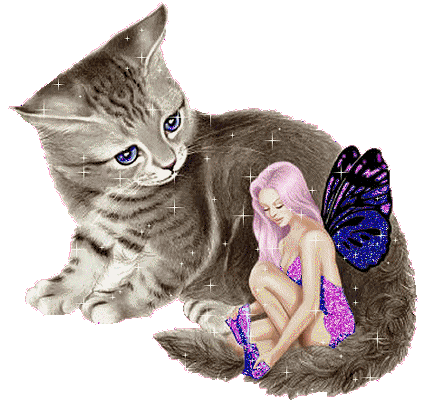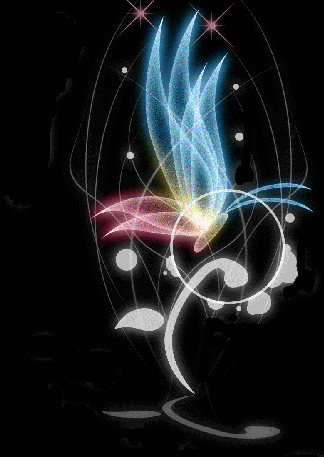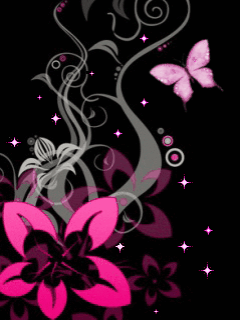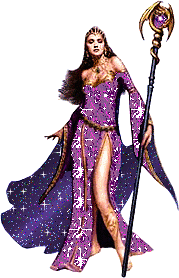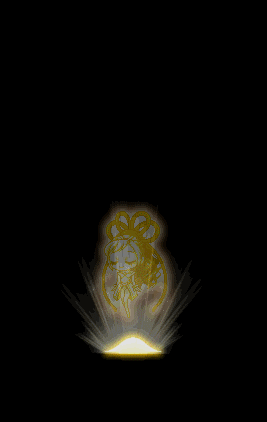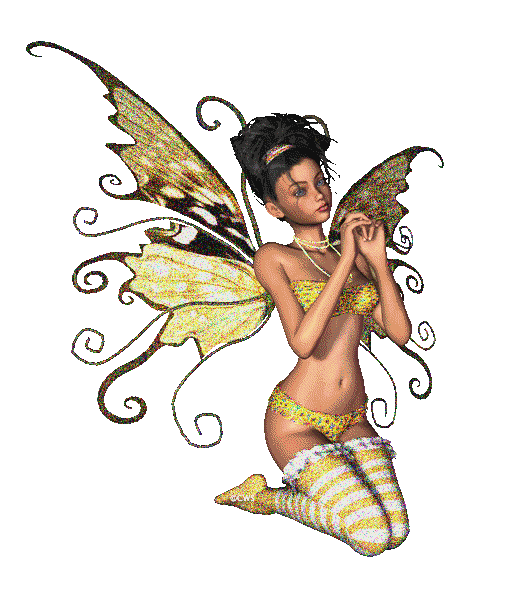
Érase una vez una aguja de zurcir tan fina y puntiaguda, que se creía ser una aguja de coser.
-Fíjense en lo que hacen y manéjenme con cuidado -decía a los dedos que la manejaban-. No me dejen caer, que si voy al suelo, las pasarán negras para encontrarme. ¡Soy tan fina!
-¡Vamos, vamos, que no hay para tanto! -dijeron los dedos sujetándola por el cuerpo.
-Miren, aquí llego yo con mi séquito -prosiguió la aguja, arrastrando tras sí una larga hebra, pero sin nudo.
Los dedos apuntaron la aguja a la zapatilla de la cocinera; el cuero de la parte superior había reventado y se disponían a coserlo.
-¡Qué trabajo más ordinario! -exclamó la aguja-. No es para mí. ¡Me rompo, me rompo!
Y se rompió
-¿No os lo dije? -suspiró la víctima-. ¡Soy demasiado fina!
-Ya no sirve para nada -pensaron los dedos; pero hubieron de seguir sujetándola, mientras la cocinera le aplicaba una gota de lacre y luego era clavada en la pechera de la blusa.
-¡Toma! ¡Ahora soy un prendedor! -dijo la vanidosa-. Bien sabía yo que con el tiempo haría carrera. Cuando una vale, un día u otro se lo reconocen.
Y se río para sus adentros, pues por fuera es muy difícil ver cuándo se ríe una aguja de zurcir. Y se quedó allí tan orgullosa cómo si fuese en coche, y paseaba la mirada a su alrededor.
-¿Puedo tomarme la libertad de preguntarle, con el debido respeto, si acaso es usted de oro? -inquirió el alfiler, vecino suyo-. Tiene usted un porte majestuoso, y cabeza propia, aunque pequeña. Debe procurar crecer, pues no siempre se pueden poner gotas de lacre en el cabo.
Al oír esto, la aguja se irguió con tanto orgullo, que se soltó de la tela y cayó en el vertedero, en el que la cocinera estaba lavando.
-Ahora me voy de viaje -dijo la aguja-. ¡Con tal que no me pierda!
Pero es el caso que se perdió.
«Este mundo no está hecho para mí -pensó, ya en el arroyo de la calle-. Soy demasiado fina. Pero tengo conciencia de mi valer, y esto siempre es una pequeña satisfacción». Y mantuvo su actitud, sin perder el buen humor.
Por encima de ella pasaban flotando toda clase de objetos: virutas, pajas y pedazos de periódico. «¡Cómo navegan! -decía la aguja-. ¡Poco se imaginan lo que hay en el fondo! Yo estoy en el fondo y aquí sigo clavada. ¡Toma!, ahora pasa una viruta que no piensa en nada del mundo como no sea en una "viruta", o sea, en ella misma; y ahora viene una paja: ¡qué manera de revolcarse y de girar! No pienses tanto en ti, que darás contra una piedra. ¡Y ahora un trozo de periódico! Nadie se acuerda de lo que pone, y, no obstante, ¡cómo se ahueca! Yo, en cambio, me estoy aquí paciente y quieta; sé lo que soy y seguiré siéndolo...».
Un día fue a parar a su lado un objeto que brillaba tanto, que la aguja pensó que tal vez sería un diamante; pero en realidad era un casco de botella. Y como brillaba, la aguja se dirigió a él, presentándose como alfiler de pecho.
-¿Usted debe ser un diamante, verdad?
-Bueno... sí, algo por el estilo.
Y los dos quedaron convencidos de que eran joyas excepcionales, y se enzarzaron en una conversación acerca de lo presuntuosa que es la gente.
-¿Sabes? yo viví en el estuche de una señorita -dijo la aguja de zurcir-; era cocinera; tenía cinco dedos en cada mano, pero nunca he visto nada tan engreído como aquellos cinco dedos; y, sin embargo, toda su misión consistía en sostenerme, sacarme del estuche y volverme a meter en él.
-¿Brillaban acaso? -preguntó el casco de botella.
-¿Brillar? -exclamó la aguja-. No; pero a orgullosos nadie los ganaba. Eran cinco hermanos, todos dedos de nacimiento. Iban siempre juntos, la mar de tiesos uno al lado del otro, a pesar de que ninguno era de la misma longitud. El de más afuera, se llamaba «Pulgar», era corto y gordo, estaba separado de la mano, y como sólo tenía una articulación en el dorso, sólo podía hacer una inclinación; pero afirmaba que si a un hombre se lo cortaban, quedaba inútil para el servicio militar. Luego venía el «Lameollas», que se metía en lo dulce y en lo amargo, señalaba el sol y la luna y era el que apretaba la pluma cuando escribían. El «Larguirucho» se miraba a los demás desde lo alto; el «Borde dorado» se paseaba con un aro de oro alrededor del cuerpo, y el menudo «Meñique» no hacía nada, de lo cual estaba muy ufano. Todo era jactarse y vanagloriarse. Por eso fui yo a dar en el vertedero.
-Ahora estamos aquí, brillando -dijo el casco de botella. En el mismo momento llegó más agua al arroyo, lo desbordó y se llevó el casco.
-¡Vamos! A éste lo han despachado -dijo la aguja-. Yo me quedo, soy demasiado fina, pero esto es mi orgullo, y vale la pena.
Y permaneció altiva, sumida en sus pensamientos.
-De tan fina que soy, casi creería que nací de un rayo de sol. Tengo la impresión de que el sol me busca siempre debajo del agua. Soy tan sutil, que ni mi padre me encuentra. Si no se me hubiese roto el ojo, creo que lloraría; pero no, no es distinguido llorar.
Un día se presentaron varios pilluelos y se pusieron a rebuscar en el arroyo, en pos de clavos viejos, perras chicas y otras cosas por el estilo. Era una ocupación muy sucia, pero ellos se divertían de lo lindo.
-¡Ay! -exclamó uno; se había pinchado con la aguja de zurcir-. ¡Esta marrana!
-¡Yo no soy ninguna marrana, sino una señorita! -protestó la aguja; pero nadie la oyó. El lacre se había desprendido, y el metal estaba ennegrecido; pero el negro hace más esbelto, por lo que la aguja se creyó aún más fina que antes.
-¡Ahí viene flotando una cáscara de huevo! -gritaron los chiquillos, y clavaron en ella la aguja.
-Negra sobre fondo blanco -observó ésta-. ¡Qué bien me sienta! Soy bien visible. ¡Con tal que no me maree, ni vomite!
Pero no se mareó ni vomitó.
-Es una gran cosa contra el mareo tener estómago de acero. En esto sí que estoy por encima del vulgo. Me siento como si nada. Cuánto más fina es una, más resiste.
-¡Crac! -exclamó la cáscara, al sentirse aplastada por la rueda de un carro.
-¡Uf, cómo pesa! -añadió la aguja-. Ahora sí que me mareo. ¡Me rompo, me rompo!
Pero no se rompió, pese a haber sido atropellada por un carro. Quedó en el suelo, y, lo que es por mí, puede seguir allí muchos años.
(Hans Christian Andersen)
 Valdo se sentía atrapado. Él se veía como un niño normal, con un montón de ganas de aprender cosas, jugar y divertirse. Pero nada le salía como quería: a su alrededor todos parecían no entender lo que decía, por muy alto que gritase o por muchos gestos o aspavientos que intentase. Y para colmo, ni siquiera su propio cuerpo le obedecía: a veces trataba de hablar y sólo producía ruidos, o quería coger algo y sus manos lo tiraban al suelo, o incluso al abrazar a su madre terminaba dándole un empujón. A veces, incluso, ni siquiera podía pensar con claridad.
Valdo se sentía atrapado. Él se veía como un niño normal, con un montón de ganas de aprender cosas, jugar y divertirse. Pero nada le salía como quería: a su alrededor todos parecían no entender lo que decía, por muy alto que gritase o por muchos gestos o aspavientos que intentase. Y para colmo, ni siquiera su propio cuerpo le obedecía: a veces trataba de hablar y sólo producía ruidos, o quería coger algo y sus manos lo tiraban al suelo, o incluso al abrazar a su madre terminaba dándole un empujón. A veces, incluso, ni siquiera podía pensar con claridad.