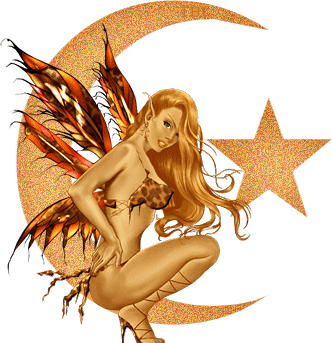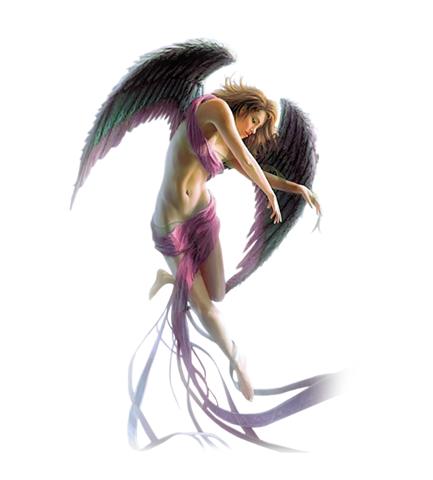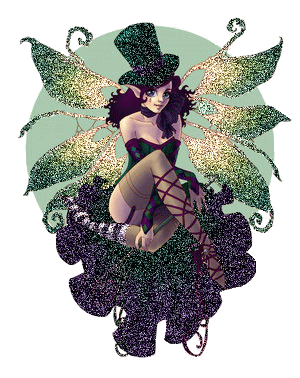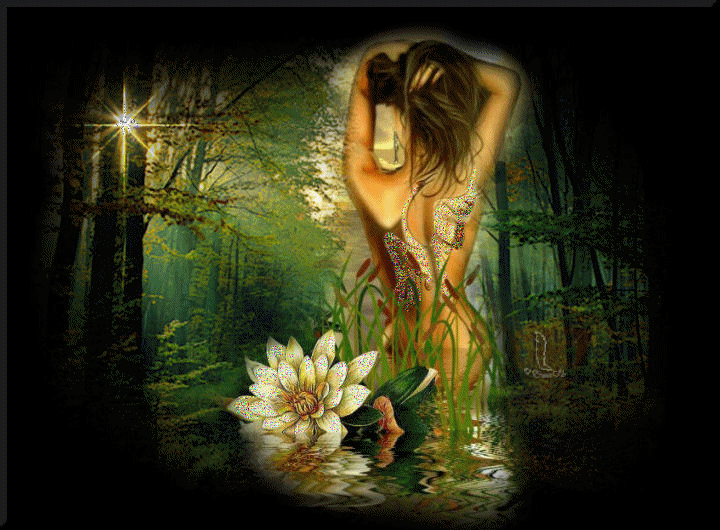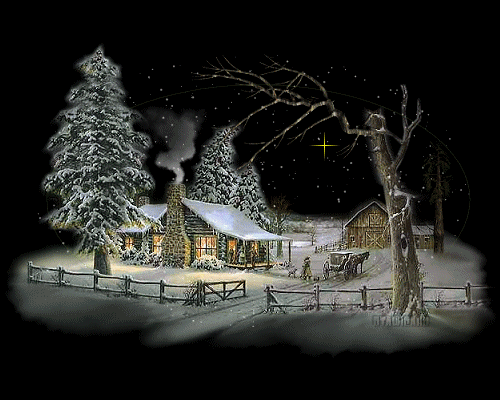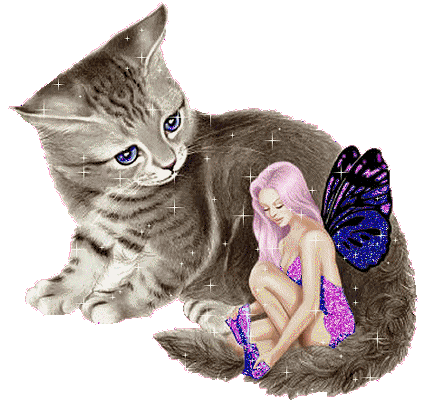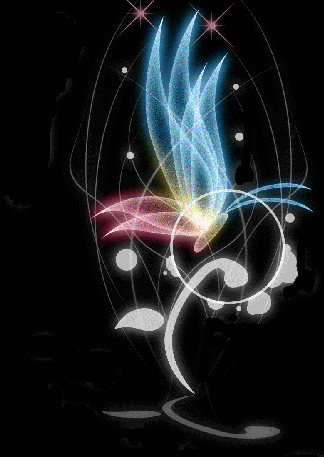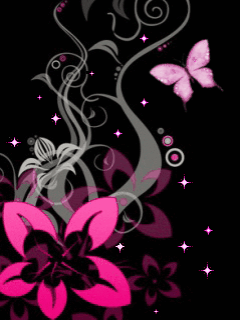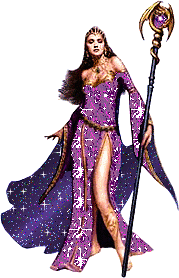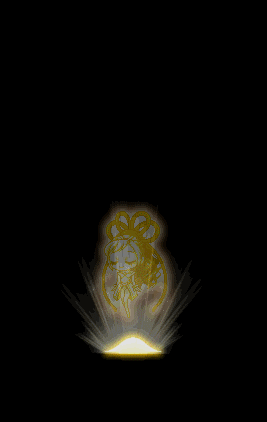Había una vez un hombre muy hábil en toda clase de artes y oficios. Sirvió en el ejército, mostrándose valiente y animoso; pero al terminar la guerra lo licenciaron sin darle más que tres reales como ayuda de costas.
- Aguardad un poco -dijo-, que de mí no se burla nadie. En cuanto encuentre los hombres que necesito, no le van a bastar al Rey, para pagarme, todos los tesoros del país.
Partió muy irritado, y al cruzar un bosque vio a un individuo que acababa de arrancar de cuajo seis árboles con la misma facilidad que si fuesen juncos. Le dijo:
- ¿Quieres ser mi criado y venirte conmigo?
- Sí -respondió el hombre-, pero antes déjame que lleve a mi madre este hacecillo de leña -; asió uno de los troncos, lo hizo servir de cuerda para atar los cinco restantes, y, cargándose el haz al hombro, se lo llevó. Al poco rato estaba de vuelta, y él y su nuevo amo se pusieron en camino. Díjole el amo:
- Vamos a salirnos de todo, nosotros dos.
Habían andado un rato, cuando encontraron un cazador que ponía rodilla en tierra y apuntaba con la escopeta. Le preguntó el amo:
- ¿A qué apuntas, cazador?
A lo cual respondió el cazador:
- A dos millas de aquí hay una mosca posada en la rama de un roble, y quiero acertarla en el ojo izquierdo.
- ¡Vente conmigo! -dijo el amo-, que los tres juntos vamos a salirnos de todo.
Se avino el cazador y se unió a ellos. Pronto llegaron a un lugar donde se levantaban siete molinos de viento, cuyas aspas giraban a toda velocidad, a pesar de que no se sentía la más ligera brisa, y de que no se movía una sola hojita de árbol. Dijo el hombre:
- No sé qué es lo que mueve estos molinos, pues no sopla un hálito de viento -y siguió su camino con sus compañeros. Habían recorrido otras dos millas, cuando vieron a un individuo subido a un árbol que, tapándose con un dedo una de las ventanillas de la nariz, soplaba con la otra.
- ¡Oye!, ¿qué estás haciendo ahí arriba? -preguntó el hombre; a lo cual respondió el otro:
- A dos millas de aquí hay siete molinos de viento, y estoy soplando para hacerlos girar.
- Ven conmigo -le dijo el otro-, que yendo los cuatro vamos a salirnos de todo.
Bajó del árbol el soplador y se unió a los otros. Al cabo de un buen trecho se toparon con un personaje que se sostenía sobre una sola pierna; se había quitado la otra y la tenía a su lado. Le dijo el amo:
- ¡Pues no te has ingeniado mal para descansar!
- Soy andarín -replicó el hombre-, y me he desmontado una pierna para no ir tan deprisa; cuando corro con las dos piernas, ni los pájaros pueden seguirme.
- Ven conmigo, que yendo los cinco juntos vamos a salirnos de todo.
Se marchó con ellos, y poco rato después les salió al paso otro que llevaba el sombrero puesto sobre la oreja.
- ¡Vaya finura! -exclamó el soldado-. ¡Quítate el sombrero de la oreja y póntelo en la cabeza! Diríase que te falta un tornillo.
- Me guardaré muy bien de hacerlo -replicó el otro-, pues si me lo pongo en la cabeza, empezará a hacer un frío tan terrible, que las aves del cielo se helarán y caerán muertas.
- Vente conmigo -dijo el jefe-, que yendo los seis juntos vamos a salirnos de todo.
Y el grupo llegó a la ciudad cuyo rey había mandado pregonar que la mano de su hija sería para el hombre que se aviniese a competir con ella en la carrera y la venciese; entendiéndose que si fracasaba, perdería también la cabeza. Se presentó el jefe al Rey y le dijo:
- Haré que uno de mis criados corra por mí.
A lo cual contestó el Rey:
- Bien, pero a condición de que pongas tú también tu cabeza en prenda, de manera que si pierde, moriréis los dos.
Aceptada la condición, el hombre mandó al corredor que se pusiera la otra pierna y le dijo:
- Y ahora, listo, y procura que ganemos.
Habíase convenido que el vencedor sería aquel que volviera primero de una fuente muy alejada, trayendo un jarro de agua. Dieron sendos jarros a la princesa y a su competidor, y los dos partieron simultáneamente. Pero en un momento, cuando la princesa no había recorrido sino un breve espacio, ya el andarín se había perdido de vista, como si se lo hubiera llevado el viento.
Llegó a la fuente y, después de llenar el jarro de agua, emprendió el regreso. A mitad del camino, empero, se sintió fatigado y, echándose en el suelo con el jarro a su lado, se quedó dormido. Tuvo, empero, la precaución de usar como almohada un duro cráneo de caballo que encontró por allí, para que lo duro del cojín no le dejara dormir mucho.
Entretanto la princesa, que era muy buena corredora, tanto como cabe en una persona normal, había llegado a su vez a la fuente y, llenando el jarro, había emprendido la vuelta. Al ver a su rival dormido en el suelo, se alegró, diciendo:
- ¡El enemigo está en mis manos! -y, vaciándole la vasija, siguió su camino.
Todo se habría perdido de no ser por el cazador de los ojos de lince, que había visto la escena desde la azotea del palacio. Se dijo para sus adentros:
- Pues la hija del Rey no se saldrá con la suya -y, cargando la escopeta, disparó con tal puntería, que acertó el cráneo que servía de almohada al durmiente, sin tocar a éste. Despertó sobresaltado el andarín y se dio cuenta de que su jarro estaba vacío y la princesa le llevaba la delantera. No se desanimó el hombre por tan poca cosa; volvió a la fuente, llenó el jarro de nuevo, y todavía llegó al palacio diez minutos antes que su competidora.
- ¡Ahora sí que he hecho servir las piernas! -dijo-; lo que he hecho a la ida no puede llamarse correr.
Pero al Rey, y más aún a su hija, les dolía aquel casamiento con un vulgar soldado, por lo que deliberaron sobre la manera de deshacerse de él y sus hombres. Dijo el Rey:
- He ideado un medio, no te preocupes; verás cómo nos deshacemos de ellos -. Y, dirigiéndose a los seis, les habló así-: Ahora tenéis que celebrar vuestra victoria con un buen banquete -y los condujo a una sala que tenía el suelo y las puertas de hierro; en cuanto a las ventanas, estaban aseguradas por gruesos barrotes, de hierro también. En la habitación habían puesto una mesa con suculentas viandas, y el Rey prosiguió-: ¡entrad ahí y regalaos!
Y cuando ya estuvieron dentro mandó cerrar las puertas y echarles los cerrojos. Llamando luego al cocinero, le ordenó que encendiese fuego debajo de la habitación y lo mantuviese todo el tiempo necesario para que el hierro se pusiera candente. Obedeció el cocinero, y al cabo de poco los seis comensales encerrados en la habitación empezaron a sentir un intenso calor. Al principio creyeron que era por lo bien que habían comido; pero al ir en aumento la temperatura, trataron de salir, encontrándose con que puertas y ventanas estaban cerradas. Entonces comprendieron el malvado designio del Rey.
- ¡Pues no va a salirse con la suya! -exclamó el del sombrero-; voy a provocar una helada tal, que el fuego se retirará avergonzado.
Y, colocándose el sombrero sobre la cabeza, a los pocos momentos comenzó a sentirse un frío rigurosísimo, hasta el punto de que la comida se helaba en los platos. Transcurridas un par de horas, creyendo el Rey que todos estarían ya achicharrados, mandó abrir la puerta y fue personalmente a ver el resultado de su estratagema. Y he aquí que no bien se abrió la puerta salieron los seis, frescos y sanos, diciendo que ya estaban deseando salir para calentarse un poco, pues en aquella habitación hacía tanto frío que se helaban hasta los manjares. El Rey, fuera de sí, fue a reñir al cocinero por no haber cumplido sus órdenes. Y respondió el hombre:
- Pues hay un buen fuego, Véalo Vuestra Majestad.
Entonces el Rey pudo comprobar que bajo el piso de hierro de la habitación ardía un fuego enorme, y comprendió que nada podría con aquella gente.
Tras nuevas cavilaciones, siempre buscando el medio de deshacerse de tan molestos huéspedes, mandó llamar al jefe de los seis y le dijo:
- ¿Quieres oro a cambio de la mano de mi hija? Te daré cuanto quieras.
- De acuerdo, Señor Rey -respondió el jefe-; con que me deis el que pueda llevar uno de mis criados, renunciaré a vuestra hija.
Se puso el Rey la mar de contento, y el otro prosiguió:
- Dentro de dos semanas volveré a buscarlo.
Y, acto seguido, reunió a todos los sastres del país, los cuales se pasaron catorce días cosiendo un saco. Cuando estuvo terminado, el forzudo de los seis, aquel que arrancaba los árboles de cuajo, se lo cargó a la espalda y se presentó al Rey. Exclamó éste:
- ¡Vaya hombre fornido, que lleva sobre sus hombros una bala de tela como una casa! -y pensó, asustado: "¡Cuánto oro podrá llevar!." Ordenó que trajeran una tonelada, para lo cual se necesitaron dieciséis de sus hombres más robustos; pero el forzudo lo levantó con una sola mano y, metiéndolo en el saco, dijo:
- ¿Por qué no traéis más? ¡Esto apenas llena el fondo del saco!
Y, así, el Rey tuvo que entregar poco a poco todo su tesoro, que el forzudo fue metiendo en el saco, y aún éste no se llenó más que hasta la mitad.
- ¡Que traigan más! -decía el hombre-. ¡Qué hago con estos puñaditos!
Hubo que enviar carros a todo el reino, y se cargaron siete mil carretas, que el forzudo metió en el saco junto con los bueyes que las arrastraban:
- No seré exigente -dijo-, y meteré lo que venga, con tal de llenar el saco -. Cuando ya no quedaba nada por cargar, dijo:
- Terminemos de una vez; bien puede atarse un saco aunque no esté lleno del todo -. Y, echándoselo a cuestas, fue a reunirse con sus compañeros.
Al ver el Rey que aquel hombre solo se marchaba con las riquezas de todo el país, ordenó, fuera de sí, que saliese la caballería en persecución de los seis, con orden de quitar el saco al forzudo. Dos regimientos no tardaron en alcanzarlos y les gritaron:
- ¡Daos presos! ¡Dejad el saco del oro, si no queréis que os hagamos polvo!
- ¿Qué dice? -exclamó el soplador-, ¿que nos demos presos? ¡Antes vais a volar todos por el aire! -y, tapándose una ventanilla de la nariz, se puso a soplar con la otra en dirección de los dos regimientos, los cuales, en un abrir y cerrar de ojos, quedaron dispersos, con los hombres y caballos volando por los aires, precipitados más allá de las montañas. Un sargento mayor pidió clemencia, diciendo que tenía nueve heridas, y era hombre valiente que no se merecía aquella afrenta. El soplador aflojó entonces un poco para dejarlo aterrizar sin daño, y luego le dijo:
- Ve al Rey y dile que mande más caballería, pues tengo grandes deseos de hacérsela volar toda.
Cuando el Rey oyó el mensaje, exclamó:
- Dejadlos marchar; no hay quien pueda con ellos.
Y los seis se llevaron el tesoro a su país, donde se lo repartieron y vivieron felices el resto de su vida.
(Hermanos Grimm)