Érase una vez, hace muchos, muchísimos años, un arbolillo que crecía en el
bosque. A medida que se iba haciendo alto y fuerte, empezó a tomar conciencia de
la inmensidad del cielo que se abría sobre su copa. Observó también el vaivén de
las nubes, en su viaje incesante por el cielo. Por último, se fijó en los
pájaros que revoloteaban en lo alto.
El cielo, las nubes, los pájaros... Daba
la sensación de que todos vivirían eternamente. Conforme se hacía mayor, el
árbol se iba convenciendo de que eran en efecto seres eternos, y llegó un
momento en el que también él sintió el deseo de vivir para siempre.
Un buen
día, un guardabosques paseaba por la floresta. El hombre, de gesto amable, notó
enseguida que el joven árbol no era del todo feliz.
Dime, arbolillo, ¿qué te
ocurre? -le preguntó.
El árbol, que al principio se sentía un tanto reacio a
compartir su secreto, terminó por sincerarse con el guardabosques:
Me
gustaría vivir para siempre -Je dijo.
Pues quizás sea ése tu destino -le
contestó el guardabosques-. ¿Quién te ha dicho a ti que no vaya a
serlo?
Pasaron los días y los meses y, una vez más, el hombre de mirada
amable se acercó al árbol, que, lejos ya de ser un pequeño arboliüo, se había
convertido en un árbol alto y robusto.
¿Todavía quieres vivir para siempre?
-le preguntó.
Así es -le contestó el árbol de inmediato.
Pues creo que
puedo ayudarte... pero antes debes darme tu consentimiento para que te
tale.
El árbol, atónito, replicó:
Te digo que quiero vivir para siempre y
a ti sólo se te ocurre talarme. Estás bromeando, ¿verdad?
Ya sé que dicho
así, a bote pronto, parece una locura, pero sí confías en mí, te prometo que tu
deseo se hará realidad.
Después de darle muchas, muchísimas vueltas al
asunto, el árbol dio su consentimiento. El guardabosques volvió con una enorme y
afilada hacha y lo taló. Su esencia se derramó y se perdió por el bosque. La
tierna madera fue cortada entonces en tablillas, que a continuación fueron
prensadas, modeladas, limadas, y por último recubiertas de una asfixiante capa
de barniz. El árbol lloraba para sus adentros, tal era su angustia y su dolor.
Ya no había escapatoria, pensaba, así que se encomendó a las manos del artesano,
perdiendo toda esperanza de convertirse en un ser eterno.
El artesano hizo de
él un hermoso violín, que permaneció intacto en su funda durante años. A menudo,
el árbol recordaba con nostalgia sus años de juventud en el bosque y sentía
entonces una inmensa tristeza. Menudo idiota que había sido, dejándose engañar
por el hacha de un guardabosques. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo como para
pensar que de esa forma viviría para siempre?
Pero un buen día el violín fue
sacado de su estuche y acariciado con amor por unas manos desconocidas. El árbol
contuvo la respiración, y le temblaron hasta las vetas cuando un suave arco le
acarició el pecho. Pronto sus temblores se convirtieron en un sonido puro y
melodioso que le1 recordó el sonido del viento entre las hojas, el deslizarse de
las nubes en su viaje hacia la eternidad, el revoloteo de los pájaros en el
cielo azul.
Un sonido puro. Unas notas puras y limpias. Era, sin duda, la
música de la eternidad.
Mi esencia se ha convertido en música -suspiró el
árbol-. El guardabosques tenía razón.
A partir de ese momento, su música
empezó a resonar en los corazones de quienes le escuchaban. Cuando sus notas
melodiosas hubieron alcanzado todos los corazones del mundo, el árbol atravesó
las puertas de la eternidad y se convirtió, él también, en un ser eterno.
viernes, 14 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



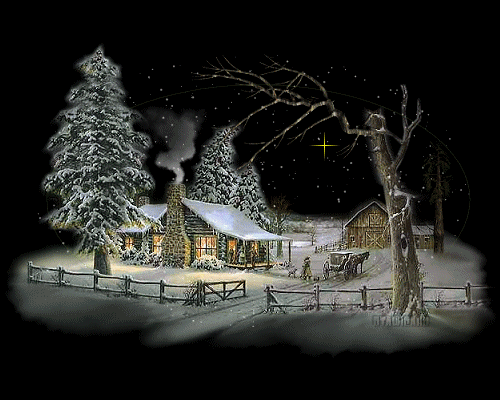
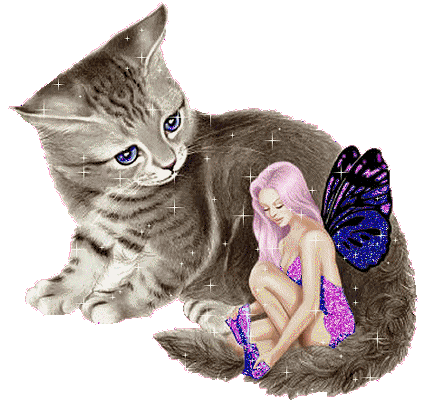




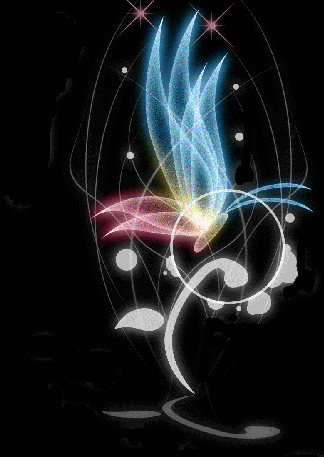
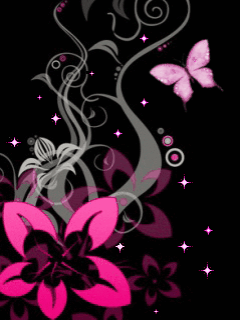







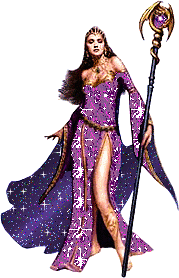





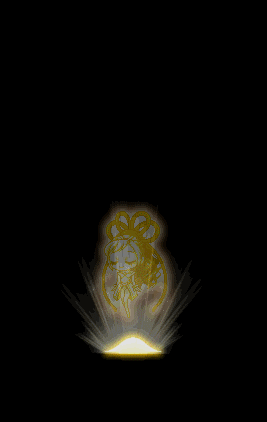
No hay comentarios:
Publicar un comentario