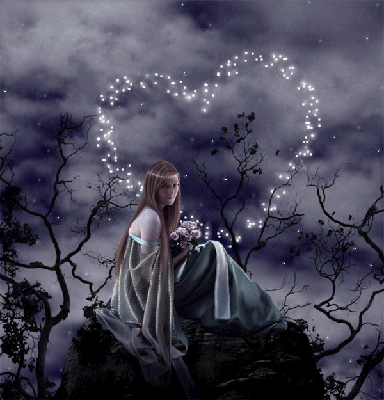El sabio Qi, inició un penoso viaje por las montañas hasta alcanzar el poblado de su antiguo alumno Li-tsu. Por el camino, dudaba aún de los motivos para tal visita. Li le había enviado un mensaje lleno de humildad y desinterés, invitándolo a pasar unos días con él sin más motivo que el de renovar su anterior amistad.
Varias veces había pensado en darse la vuelta. Sin embargo ahora se encontraba en mitad del bosque; no muy lejos, el humo de las pequeñas casas de barro ocultaba parcialmente el sol del atardecer. Estaba tremendamente cansado. Inspiró el olor dulce y fresco del bosque mojado y prosiguió.
Durante el viaje le había llovido y los huesos le dolían en cada paso al seguir avanzando. Se preguntaba si una simple visita de cortesía merecía tanta dificultad. Recordaba el día que su alumno dejó de serlo, cuando temeroso le contó que se había enamorado y había tomado la decisión de casarse y abandonar las enseñanzas.
A pesar de todo, la alegría de haber llegado al fín, dispuso una noble sonrisa en su modo. Al primer hombre que se tropezó le preguntó por la casa a la que se dirigía, y este, reverenciándo su anaranjada vestimenta, le acompañó hasta la misma puerta.
Qi encontró a Li-tsu sentado sobre unos cojines en el suelo de la cabaña. Hilaba una gran maraña de lana, que dejó con cuidado a la vez que irradiaba una sincera alegría por la visión de su antiguo maestro.
Sin embargo, Li, no se levantó para saludarlo, y, aunque rápidamente le invitó a sentarse, al sabio se le volvió a apagar la luz del rostro y lo miró duramente. Inmediatamente llamó a su esposa para que lo atendiera.
-¿Sí maestro? ¿Está cansado? ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Cómo está? Cuénteme... hace tanto que no le veía...
Qi tardó varios segundos en responder, manteniendo fija su mirada en la lana y buscando palabras dulces para expresar su descontento.
-Discipulo mío, para ser sincero, debo decir que estoy apenado más que cansado. Apenas te reconozco. Compruebo como las enseñanzas se han diluido en tí y has olvidado incluso las reglas más básicas de respeto.
-Disculpe maestro. Cuando vi llover, me arrepentí de haberlo llamado. Debería haber ido yo a verlo.
-Cierto. Deberías venirte unos días y pasarlos recitando algunos pasajes. Seguramente ya nisiquiera rezas.
-Mi marido reza todos los días, a todas horas -añadió dulcemente Suné, su esposa, a la vez que entraba una gran tabla y la depositaba en el suelo a modo de mesa. Después de una profunda reverencia, presentó a sus hijos y poco después todos estaban sentados alrededor de la mesa, cenando tranquilamente.
Los niños aunque algo intimidados, respondían con alegría a las preguntas complacientes del maestro y este a su vez desplegó todo su carisma con los anfitriones. Disfrutaron al compartir historias, risas y anécdotas.
Pasadas unas horas, Suné fue a acostar a los niños. Cuando quedaron solos, Qi giró su cabeza y depositó una mirada tierna y complice sobre Li. Enseguida el anciano preguntó:
-¿Quién es el maestro y quién el alumno? -Li arqueó las cejas, aunque intuía con precisión qué preguntaba. Qi respiró profundo y prosiguió- Cuando llegué, estaba cansado, enfadado y me sentí mal acogido, ya que no actuaste según la tradición. Tu sin embargo, respondiste con sublime humildad a mi violencia. Tengo ahora dos preguntas para ti. La segunda es por qué no te excusaste ante mis acusaciones. La primera es dónde están tus piernas.
Agachando la cabeza, el joven respondió:
-Fuí imprudente y el carro de bueyes se me volcó encima. Allí están mis piernas. Los primeros meses fueron duros, pero después fue peor. Suné y yo discutiamos sin parar. Ella ponía sus medios y yo los míos, pero no conseguíamos evitar enfrentarnos por cualquier cosa. Enseguida me acusaba de su cansancio y yo a ella de su carácter. Varias veces le pedí que se fuese y otras tantas, ambos nos pedíamos perdón. Aprendí a no acusarla de nada, a respetarla profundamente, a cuidar mis palabras. Aún eso no bastaba. La paz no se consigue con sólo no iniciar la guerra. Afortunadamente, un día, aprendí por fín a no discutir.
-Explícame.
-Entendí que soy torpe y agresivo por naturaleza y no lo negué. Me negué sin embargo el derecho a defenderme de cualquier acusación, fuese o no cierta. Ante cualquier ofensa mi única respuesta es una posible disculpa y una oración interior.
-Amigo, -respondió emocionado el sabio- cuando inicié el camino hasta tu casa, temí que a mis sesenta años, tres días de viaje eran demasiado camino. Ahora siento un escalofrío al pensar que después de sesenta años, a tan sólo tres días y unas horas de camino, estuve a punto de no conocer la fuente de la humildad perfecta. En este instante, me alegro tremendamente de ser capaz de verte al fin.